LOS ANTECEDENTES LEJANOS DE LA INTEGRACIÓN EUROPEA
| Sitio: | Aula Virtual de Formación en línea (ISMIE) |
| Curso: | LA ASIGNATURA "UNIÓN EUROPEA". ESTRATEGIAS, HERRAMIENTAS Y RECURSOS |
| Libro: | LOS ANTECEDENTES LEJANOS DE LA INTEGRACIÓN EUROPEA |
| Imprimido por: | Invitado |
| Día: | domingo, 7 de diciembre de 2025, 16:54 |
Tabla de contenidos
- 1. Vídeo introductorio M5
- 2. ¿Qué es Europa?
- 3. El proceso para la formación de las Comunidades Europeas
- 3.1. La importancia de la posguerra en Europa
- 3.2. El debate sobre la unión política en el Consejo de Europa
- 3.3. La Declaración Schuman: la Comunidad Europea del Carbón y del Acero
- 3.4. El Plan Pleven y la Conferencia de Messina
- 3.5. El Comité Spaak
- 3.6. Los Tratados de Roma de 1957
- 3.7. Europa y la energía atómica: Euratom
- 3.8. El Tratado de Fusión de 1965
- 4. La creación de la Unión Europea
- 5. La integración de España
1. Vídeo introductorio M5
1.1. Introducción
En cierta medida podemos considerar que sería en la Edad Media cuando cristalizaría una idea de Europa. En ese momento comenzaron a surgir, además, ideas que buscaban la integración, aunque ninguna se llevara a cabo, realmente, pero tienen su interés porque nos permiten ver ya en épocas tan lejanas como se pensaba en la superación de conflictos y en la necesidad de coordinar esfuerzos, además de que no son muy conocidas por el público en general.
En 1306, el francés Pierre Dubois abogó por la creación de una especie de República Cristiana, a modo de asamblea de los príncipes con el fin de arbitrar sobre los conflictos que surgieran. Es evidente que no estaríamos hablando de una organización supranacional en una época donde eso era impensable, simplemente por el anacronismo del concepto, ya que estaríamos hablando de la defensa del universalismo cristiano frente a los intereses particularistas de reinos y estados. El mérito de este tratadista francés estaría en la idea de que había que establecer algunos mecanismos organizativos en favor de la paz, una idea que llegaría hasta el proceso ya claro de integración europea en el siglo XX. Muchos años después de Dubois, el gran humanista Erasmo de Rotterdam retomó la idea de Dubois.
Pero antes, en el siglo XV en la corte bohemia encontramos un proyecto sugerente. El rey de Bohemia, Jorge de Podiebrad, ha pasado a la Historia tanto por ser el primer príncipe europeo que rechazó el catolicismo por la versión moderada de las ideas de Jan Hus, y por abogar por una Europa Unida. Consciente, por su cercanía del avance turco en la segunda mitad del siglo XV después de la caída de Constantinopla y, por ende, del Imperio Bizantino, propuso crear una suerte de confederación europea conocida con el nombre de Universitas, para defenderse. La idea vertebradora sería la religiosa, en torno al cristianismo. Pero también se interpretado que su idea integradora tenía que ver con su deseo de ocupar un lugar en Europa, ya que su reino era muy pequeño y frente al Sacro Imperio Romano Germánico. Era una manera de reconocimiento y de intentar que no fuera atacado. No tuvo ningún éxito entre las distintas Monarquías, y porque, dada su apoyo a los husitas el papado le consideró un hereje.
En el siglo XVII se perfiló más la idea de la paz, especialmente a través del Gran Proyecto del ministro francés Sully, que, aunque iba encaminado a combatir la hegemonía española y el poder otomano a través de una alianza en sentido estratégico, pretendía conseguir una paz permanente, el mismo objetivo que hemos visto.
El Siglo de las Luces no podía dejar de insistir en la paz. Al comenzar la centuria, en 1716 apareció el Proyecto de Paz Perpetua del abate de Saint Pierre, es decir, Carlos-Irene de Castel. Posteriormente, en 1728 publicó un resumen dirigido a Luis XV, basándose en los Tratados de Utrecht.
También Rousseau y Voltaire se preocuparon por la paz, y hasta Necker teorizó de forma muy moderna sobre las relaciones económicas de los conflictos y de la paz.
Por fin, Kant escribió una obra fundamental, Sobre la Paz Perpetua (1795), eso sí abarcando el mundo entero. En todo caso, sus planteamientos no dejaron de influir posteriormente. Kant hablaba, en primer lugar, de unos “artículos preliminares” para alcanzar la paz de forma casi inmediata, y que pasaban porque ningún tratado de paz debía contener clausulas sobre la posibilidad de guerras futuras, que ningún Estado pudiera ser cedido por ningún medio, que no hubiera ejércitos permanentes, que la deuda nacional contraída no podría generar conflictos, que ningún Estado pudiera inmiscuirse por fuerza en la vida política interna de otro Estado, y que en caso de guerra ningún contendiente podría usar medios, que podríamos definir como muy duros, que hicieran imposible la confianza mutua en una paz futura.
Las condiciones para la paz entre los pueblos se establecerían a través de los “tres acuerdos definitivos”: la constitución de todos los estados debía ser republicana, la ley de las naciones debía estar fundada en una federación de estados libres, y la ley de la ciudadanía mundial debía estar limitada a condiciones de una hospitalidad universal.

Imagen 1, creada con Microsoft Designer
1.2. La Europa de los Congresos
Aunque el Congreso de Viena, la Santa Alianza, la Cuádruple Alianza y los Congresos que se fueron celebrando en la Europa de la Restauración obedecían a principios exclusivamente políticos y vinculados al mantenimiento de un orden internacional basado en la alianza entre el Altar y el Trono frente al liberalismo y al naciente nacionalismo, no podemos negar que supusieron el primer intento de institucionalizar relaciones internacionales en Europa de forma estable a través de un mínimo organizativo.
En la época de la Restauración se remodeló el mapa de Europa que había cambiado con la Revolución francesa y el Imperio napoleónico. Esta reordenación se desarrolló en el Congreso de Viena (1814-1815). Las potencias aliadas :Gran Bretaña, Rusia, Austria y Prusia, marcaron los principios y tomaron las decisiones en dicho Congreso, organizado por el príncipe de Metternich, canciller de Austria. En las sesiones del Congreso también estuvo presente Francia. El mapa de Europa se organizó bajo cuatro principios fundamentales.
En primer lugar, estaría el principio de legitimidad frente al principio de soberanía nacional. El origen del poder era divino y los monarcas legítimos derrocados por Napoleón debían ser entronizados de nuevo.
El segundo principio sería el del equilibrio. Las fronteras de los Estados europeos debían establecerse respetando los derechos históricos de sus gobernantes, sin tener en cuenta los derechos de los pueblos. Se pretendía el equilibrio en el concierto europeo, intentando contener a las dos grandes potencias territoriales europeas: Francia y Rusia, fortaleciendo a los países vecinos. Gran Bretaña estaba muy interesada en la aplicación de este principio, ya que no deseaba la existencia de ninguna potencia europea continental demasiado fuerte. Por su parte, Austria pensaba seguir ejerciendo influencia sobre los estados alemanes y el norte de Italia.
Y por fin, el principio de intervención, que era consecuencia del anterior. En caso de que estallara una revolución en algún país habría que intervenir para sofocarla con el fin de garantizar la estabilidad y el equilibrio.

Imagen 2, creada con Microsoft Designer
1.3. El Zollverein
El Zollverein o Unión Aduanera de los Estados Alemanes fue una organización fundamental en la Historia económica no sólo de Alemania, sino de Europa porque, en realidad, podemos considerar que fue especie de primer mercado común en el corazón del continente, además de constituir un factor clave en el proceso de unificación política posterior, por lo que, por ambas razones, y a pesar de la distancia temporal supone, a nuestro entender, un precedente a considerar.
La creación de un mercado de libre comercio entre los Estados alemanes comenzó a fraguarse al terminar las Guerras Napoleónicas. En 1819, la Asociación Comercial Alemana reclamó la necesidad de que dicho mercado se constituyera. Por su parte, el principal economista alemán de la época, Friedrich List, denunció la existencia de hasta treinta y ocho aduanas interiores, y que para comerciar en el interior de Alemania había que conocer y estudiar distintos reglamentos aduaneros y afrontar una infinidad de derechos de pago. Defendía, en consecuencia, la necesidad de que se unificaran los aranceles para toda Alemania con el fin de proteger su naciente industria frente a la Inglaterra, que inundaba los mercados europeos con sus productos, que eran elaborados por una industria muy moderna, en plena expansión de su Revolución Industrial, y a precios con los que no se podía competir.
Los primeros que comenzaron a tener en cuenta estas ideas y ponerlas en práctica fueron los prusianos. Ya en 1818 unificaron su política arancelaria para todos los territorios que consiguieron en el Congreso de Viena. Recordemos que tenían posesiones en el este y en el oeste, separadas por otros Estados. En la década de los veinte intentaron convencer al resto de estados alemanes para unificar criterios económicos, pero no tuvieron éxito. A finales de dicha década la situación económica alemana era compleja. La Confederación Germánica contaba con tres grandes áreas arancelarias, sin contar la situación especial de Austria. El área más importante era la que tenía como núcleo central a Prusia. En su interior estaban sus territorios orientales, con un claro predominio de las explotaciones agrícolas latifundistas controladas por la nobleza de los junkers y el mantenimiento de la servidumbre entre el campesinado. Pero, por otro lado, sus territorios occidentales se habían diversificado mucho. La estructura agraria no era latifundista y, sobre todo, comenzaba el despegue industrial, además de contar con una mentalidad más moderna, más burguesa, por su vecindad con Francia.
Los Estados del sur alemán estaban en la órbita del reino bávaro con su propia unión aduanera y económica. Los estados del noroeste y centro de Alemania no llegaron a conseguir formar una unión aduanera y económica plena. Por fin, había otros Estados alemanes pequeños que no estaban integrados en ninguna unidad o estaban vinculados a otras áreas económicas.
A principios de la década de los años treinta se habían tejido ya muchos compromisos y acuerdos entre las áreas económicas y este hecho facilitó que en enero de 1834 naciera oficialmente el Zollverein. La Unión Aduanera y Arancelaria incluía a veinticinco estados con un total de veintiséis millones de habitantes. Se decretó la libertad de comercio en su interior, al quedar abolidas las aduanas interiores. Aún así, quedaron fuera Estados como Baden, Holstein o las ciudades libres de Bremen y Hamburgo. Este caso era importante porque el Zollverein no tenía salida al mar del Norte. Toda esta zona, incluyendo las ciudades hanseáticas, prefirió seguir vinculada comercialmente a Gran Bretaña.
El primer efecto positivo para la economía de los Estados alemanes pertenecientes al Zollverein se vio en sus arcas públicas porque el gasto de mantenimiento de las fronteras se redujo de forma considerable.
La unión arancelaria no se vio acompañada por la adopción de una política económica común. Los estados siguieron políticas económicas autónomas. No se consiguió tampoco una plena unificación monetaria. A lo sumo se estableció una paridad entre el tálero prusiano y una moneda creada para el Zollverein, el florín. Solamente la Unificación posterior conseguiría con el tiempo el establecimiento de una moneda común, el marco.
El principal beneficio económico del Zollverein fue que creó un mercado de grandes dimensiones por el número de habitantes. Ese hecho facilitó la inversión en la actividad industrial y la creación de una extensa red ferroviaria.
Fuera de todos estos procesos económicos se quedó Austria, que siempre tuvo lazos económicos muy fuertes no sólo con el resto de estados alemanes sino, sobre todo, con sus posesiones territoriales orientales y en la zona balcánica. Austria contratacó con la Unidad Tributaria, pero nunca pudo ser una competencia seria al Zollverein. Los austriacos siempre miraron con mucho recelo y se enfrentaron a cualquier iniciativa que tuviera a los prusianos como protagonistas Sin lugar a dudas, que Austria se quedara fuera del Zollverein facilitó que, al final, prosperase el proyecto unificador político dirigido por Prusia.

Imagen 3, creada con Microsoft Designer
1.4. Ideas pioneras en el siglo XIX
En el siglo XIX, tan destacado por el triunfo del nacionalismo, ya comenzaron a fraguarse algunas ideas sobre la necesidad de que los Estados europeos debían unirse para evitar conflictos. El gran nacionalista liberal y demócrata italiano Mazzini no sólo buscó con ahínco la unidad italiana sino que demostró, a la vez, una fe europeísta poco igualada en su época.
El político italiano escribió en el verano de 1846 una serie de artículos, destacando el último de ellos porque intentó aplicar su defensa de la democracia a la política internacional. La idea pasaba por la asociación de los países para buscar la paz, y que los pueblos siendo libres e iguales, debían ayudarse mutuamente.
Mazzini no creía que la unificación italiana se pudiera desvincular de la necesidad del triunfo de las libertades para otras nacionalidades oprimidas. Como es sabido, fue un declarado enemigo de la Europa dominada por las potencias absolutistas según el modelo de la Restauración, establecido en el Congreso de Viena y en la Europa de los Congresos. En contraposición, debía formarse una Europa de naciones libres. Así pues, no le bastaba con su Joven Italia, sino que había que crear la Joven Europa, para difundir las ideas nacionalistas liberales y hasta democráticas, y con el fin de coordinar los esfuerzos. Por ello mismo su organización fue perseguida, fracasando. Pero, aunque esto lo asumió el propio Mazzini también es cierto que consideraba que las ideas no estaban muertas. La lucha por las independencias nacionales debía desembocar en la creación de una futura unión donde las naciones colaborarían para asegurar la paz, el triunfo del derecho y la justicia, además de para el intercambio de ideas y conocimientos, sin olvidar la dimensión económica de esa especie de unión.
Las naciones europeas que formarían dicha unión serían fraternas entre sí, libres e iguales con el fin de constituir una Alianza republicana de los Pueblos.
Las ideas de Mazzini terminarían con el tiempo ejerciendo una clara influencia no sólo en la difusión de la democracia, sino también como inspiración de la integración europea. En este sentido, resulta significativo que el destacado político italiano, Giovanni Spadolini, llegara a afirmar en el Congreso de la Joven Europa, que tuvo lugar en Suiza en 1984, que esta organización había marcado el inicio del proceso de integración europea.
Víctor Hugo, por su parte, fue un convencido de la integración europea en pleno siglo XIX. El escritor pronunció un decisivo discurso en el Congreso Internacional de la Paz, celebrado en París en el año 1849, donde expresó que llegaría un día en que se podrían ver dos grandes grupos, los Estados Unidos de América y los Estados Unidos de Europa, pero no enfrentados entre sí, sino intercambiando sus productos, y en colaboración para el bienestar general.
En realidad, esta idea ya había sido formulada por George Washington en una carta enviada en 1790 a Lafayette. El presidente norteamericano hablaba de unos Estados Unidos de Europa, organizados democráticamente y según el modelo norteamericano.
El discurso de Víctor Hugo debió ser memorable, porque habló de la paz, de que un día la guerra llegaría a parecer absurda, y sería imposible entre París y Londres, entre San Petersburgo y Berlín, entre Viena y Turín, como en ese momento ya era absurda entre Ruan y Amiens, o entre Boston y Filadelfia, es decir, entre dos ciudades del mismo país.
Vaticinaba que un día llegaría en el que las naciones del continente, sin perder sus individualidades, se fundirían en una unidad superior para construir una fraternidad europea, como ocurría, por ejemplo, con las provincias de Francia entre sí. Llegaría un día en el que no habría más campos de batalla que los mercados abiertos al comercio y los espíritus que abrirían las ideas. Llegaría un día en el que las balas y las bombas serían reemplazadas por los votos, por el sufragio universal de los pueblos, por el arbitraje de un gran senado soberano que sería en Europa lo que era el parlamento en Inglaterra, la dieta en Alemania o la Asamblea Legislativa en Francia. En ese futuro el cañón se mostraría en los museos.
Terminó con una exhortación para que franceses, ingleses, belgas, íberos, rusos, eslavos, en fin, los europeos se amasen.
A pesar de ser menos conocido, pero, en realidad, muy importante por sus ideas precursoras, estaría Jean-Baptiste André Godin (1817-1888), que en 1877 fundaría un falansterio en Guisa para 1200 personas, en un modelo más pequeño que el que planteó Fourier. Conocemos su figura y sus pensamientos gracias al libro de Édouard Herriot, Los Estados Unidos de Europa, del año 1930.
Godin escribió un libro clave en el ámbito que aquí nos interesa, El Gobierno, lo que ha sido, lo que debe ser, y el verdadero socialismo en acción (1883), donde dedicó un capítulo a la paz. La sociedad debía combatir la guerra, colocando a los pueblos bajo la protección de la justicia y la razón. Y para ello, los gobiernos debían federarse para alcanzar este objetivo. Godin quería la creación de una especie de República Universal, aunque como paso previo estaría la federación de los pueblos. Haría un llamamiento a los hombres de Estado para acelerar el proceso de la organización de la paz con un Congreso permanente de los Estados europeos, generador de un nuevo derecho internacional. Pero Godin iba más allá, ya que pretendía la libertad de circulación y de los cambios, la reducción de las fronteras nacionales. El Congreso tendría hasta un plan de trabajo basado en cinco puntos: abolición de la guerra, organización de la paz, desarme europeo, arbitraje internacional, y federación para la ejecución de los arbitrajes. Por fin, la federación europea debía tener un carácter permanente, con reuniones periódicas y sucesivas en las capitales de los Estados federados.
Pero Godin fue mucho más lejos, demostrando que muchas de sus ideas han inspirado distintos principios y realidades de la integración europea en el siglo XX. En su proyecto se preocupó mucho de los peajes y las aduanas, siendo muy severo con ellos por ser perjudiciales para los consumidores.
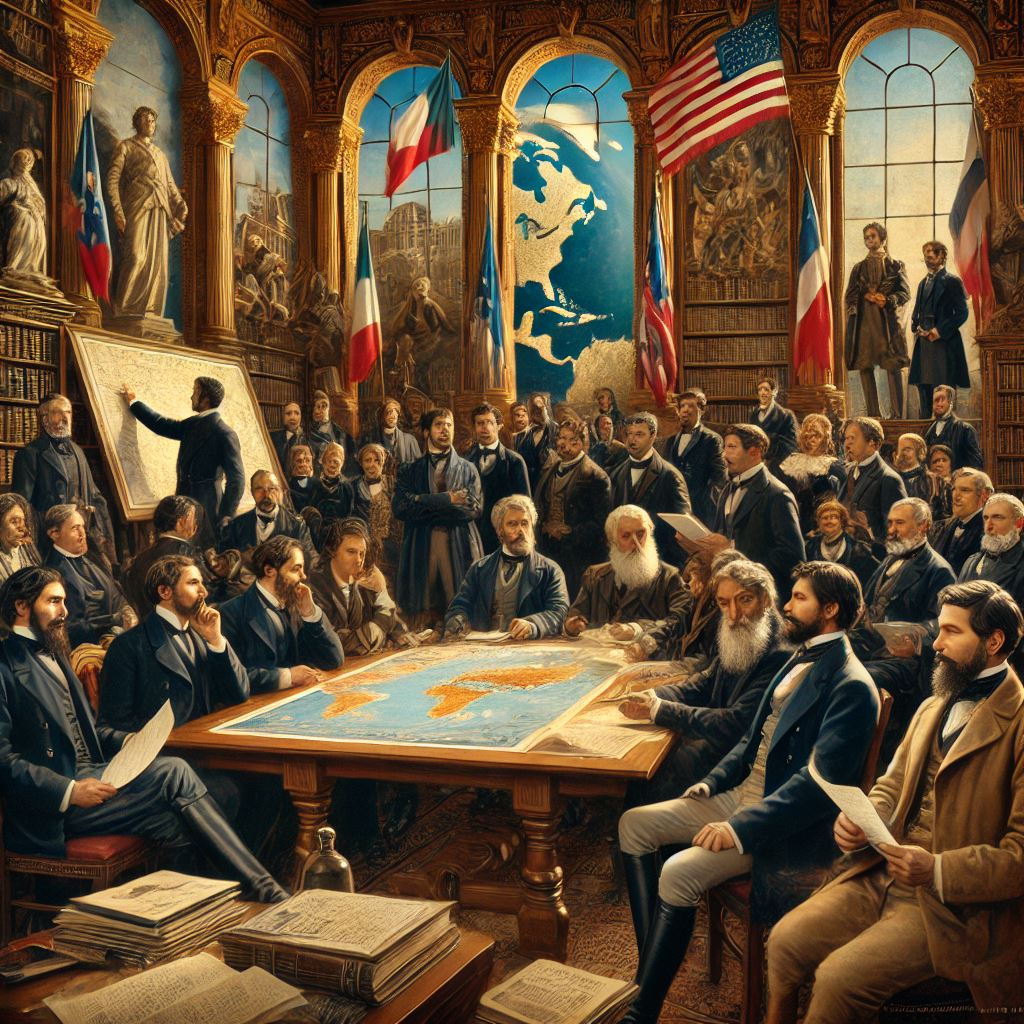
Imagen 4, creada con Microsoft Designer
2. ¿Qué es Europa?
Tradicionalmente, se considera que Europa sería una enorme península de Asia, por lo que, en realidad, no podría considerarse como un continente como el resto, sino como un subcontinente. Su límite oriental serían los Montes Urales, aunque esto, en realidad, es una convención que, como tal, empleamos con fines operativos. Otra cuestión que dificulta la definición de Europa es su división entre Occidente y el Este, con grandes diferencias políticas, económicas y socioculturales históricas. Además, algunos de los Estados miembros de Europa han vivido grandes debates sobre su condición de europeos. Europa, en fin, vendría a ser más que una realidad geográfica, una especie de entidad de signo cultural que se habría conformado históricamente.

Imagen 5, Fuente Freepick.com
2.1. La integración europea en el período de Entreguerras
La integración europea en el período de Entreguerras (1918-1939) fue un proceso complejo y lleno de desafíos. Tras la devastación de la Primera Guerra Mundial, los líderes europeos buscaron formas de evitar futuros conflictos y promover la cooperación entre naciones. La creación de la Sociedad de Naciones en 1920 fue un primer intento de establecer un foro internacional para la resolución pacífica de disputas. Sin embargo, las tensiones económicas y políticas, exacerbadas por la Gran Depresión de 1929, dificultaron la colaboración entre los países. A pesar de estos obstáculos, surgieron iniciativas como la Unión Paneuropea, fundada por Richard Coudenhove-Kalergi, que abogaba por una Europa unida y pacífica. Aunque estos esfuerzos no lograron evitar la Segunda Guerra Mundial, sentaron las bases para la futura integración europea tras el conflicto.
2.2. Planteamiento
La finalización de la Gran Guerra fue un momento propicio, dada la terrible experiencia bélica, para que comenzara a germinar proyectos e ideas para la unificación europea, a pesar de que el Tratado de Versalles, en realidad, no ayudara mucho a plantear reconciliaciones. En todo caso, en la Europa de la Sociedad de Naciones sí hubo políticos y sectores de opinión que abogaron por superar los enconos del pasado.
Sin lugar a dudas, en este complejo período histórico que derivó en una exaltación del totalitarismo, el nacionalismo y las agresiones bélicas, a pesar de los esfuerzos de la Sociedad de Naciones, y del pacifismo, nos centraremos en, el proyecto de Coundenhobe-Kalergi, las ideas de Aristide Briand y el federalismo de Altiero Spinelli, sin olvidar las contribuciones de Stresemann y de Herriot, entre otras, seguramente, menos destacadas, pero no por ello dignas de conocerse.
2.3. Ideas en favor de Europa
Entre los economistas, intelectuales y políticos europeos fue creciendo a partir de los años veinte la necesidad de la integración europea. Hemos visto la importancia de la economía en este proceso, y en este sentido, el propio John Maynard Keynes se mostró favorable de la unión de esfuerzos. Por su parte, el politólogo, y también economista francés Bertrand de Jouvenel planteó que para superar los graves problemas de la posguerra había armonizar los intereses nacionales. Era el único camino para conseguir la prosperidad común.
En el ámbito más puramente intelectual no podemos dejar de aludir a José Ortega y Gasset planteó que la unidad europea no era una fantasía, sino algo real.
En la política, el griego Venizelos planteó el apoyo griego a que los Estados Unidos de Europa, representarían, incluso sin contar Rusia, una potencia lo suficientemente poderosa para hace avanzar la prosperidad también en otros continentes, una idea que, en cierta medida, después la Unión Europea reconoce.
En 1926, el político francés Louis Loucheur, muy vinculado a la gestión económica en su país, sacó un libro sobre el problema de la cooperación económica internacional. Analizó las raíces de los problemas económicos de su tiempo y defendió unos Estados Unidos de Europa económicos. Planteó que había que coordinar la producción, por ejemplo, del carbón a través de una comisión central, algo sumamente interesante por considerarse un precedente, en cierta medida, de la posterior CECA. Pero también se preocupó de la industria del automóvil y de la del acero.
En 1930, M. Callaiux, respondiendo a una encuesta abierta en Le Capital, abogó por la creación de un gran mercado europeo, defendiendo a los panaeuropeos. Consideraba que el proteccionismo era un peligro.
Por su parte, M. Barthelemy, apoyó desde la prensa, en El Petit Journal, en septiembre el proyecto de Briand.
Para terminar, y en Francia, donde se estaban dando tantas ideas en favor de la integración europea, destacaría, después del proyecto de Briand, que estudiaremos un poco más adelante, la figura de Édouard Herriot, fundamental político del radicalismo de izquierda en Francia, que fue tanto primer ministro como ministro de Asuntos Exteriores, gracias a un destacado libro, titulado, Los Estados Unidos de Europa, ya citado anteriormente, y que en España se publicaría también en 1930.

Imagen 6: Bulle de dialogue Freepick. com
2.4. El proyecto de Coudenhove-Kalergi
El político austriaco Richard Coudenhove-Kalergi (1894-1972) constituye una de las figuras claves en la Historia de los antecedentes de la Europa unida, gracias a su manifiesto Pan-Europa (1923), su libro La lucha por Paneuropa (1925-1928), y a la creación de la Unión Internacional Paneuropea.
Sus ideas se sustentaban en que tras la Gran Guerra una nueva conflagración podía estallar si Europa no superaba sus divisiones y se unía. Su pesimismo fue creciendo, insistiendo en la urgente necesidad de la integración europea, consciente, sin lugar a dudas, de lo que estaba ocurriendo en el período de entreguerras. Fue un intelectual muy lúcido, al constatar que Europa ya no tenía el papel hegemónico de antaño frente a Estados Unidos, Japón, Rusia o Japón, así como frente al Reino Unido, al que no consideró como partícipe en su organización paneuropea. Había, por lo tanto, que unirse, sobre principios políticos y culturales que generasen una identidad común entre los habitantes europeos.
El proceso debía comenzar con la creación de una Conferencia europea con el fin de establecer un mecanismo de arbitraje para resolver los conflictos entre los Estados. Posteriormente, habría que conformar de forma gradual una Unión Aduanera, para terminar constituyendo los Estados Unidos de Europa, donde los europeos disfrutarían de una ciudadanía común. Desde el punto de vista organizativo se crearía un Parlamento bicameral, con una cámara elegida directamente por los ciudadanos, y otra de tipo federal, con un representante por cada estado miembro. El consideraba que habría veintiséis estados, y que conservarían algunos principios de soberanía propia, pero subordinada al mantenimiento de un sistema económico común, es decir, la economía de mercado y, sobre todo, a un modelo de seguridad continental, militar y diplomático común que impediría el estallido de guerras.
A raíz del manifiesto de 1923 se creó la Unión Paneuropea, muy activa durante los años veinte y los comienzos de los años treinta hasta que la tensión se instaló en las relaciones internacionales. En 1926 se reunió su primer congreso en Viena con asistencia de jefes de gobierno, pero también de destacados intelectuales, como Sigmund Freud, Albert Einstein o José Ortega y Gasset. Pero, en realidad, la organización, que sigue existiendo hoy en día, no generó acciones prácticas, quedándose más en lo teórico, una característica que, en realidad, se heredó del propio Coudenhove-Kalergi. En todo caso, parte de sus ideas influyeron e inspiraron a Aristide Briand.
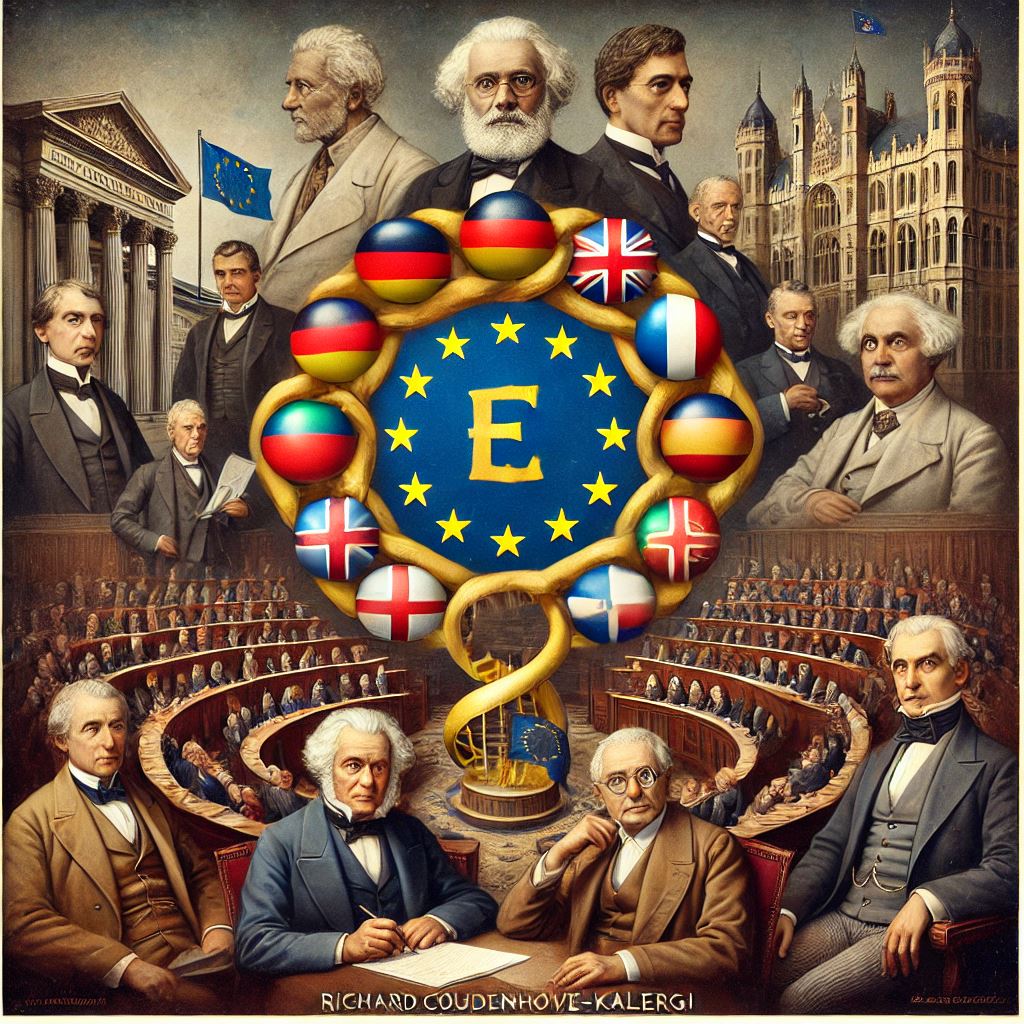
Imagen 7, creada con Microsoft Designer
2.5. El proyecto de Aristide Briand
Sin lugar a dudas, el precedente más interesante de la Europa unida por su audacia fue el de Aristide Briand. El ministro de asuntos exteriores francés pronunció un discurso en la Sociedad de Naciones en 1929 en el que defendió una federación europea basada en varios principios: solidaridad, prosperidad económica y cooperación política y social. La propuesta tuvo mucho impacto mediático y fue muy bien recibida, aunque concitó la oposición de las fuerzas políticas más nacionalistas y las comunistas. La Sociedad de Naciones encargó al político francés la elaboración de un memorando de proyecto. Briand lo presentó en 1930. El proceso de unidad comenzaría con una serie de acuerdos para crear un mercado común europeo, aunque no planteó un procedimiento específico para alcanzar este objetivo, dejando muy claro que no pretendía atacar a las respectivas soberanías nacionales. Briand buscaba que la paz se consolidase en Europa y se superasen las tensiones del pasado.
La respuesta al proyecto de Briand fue favorable en su gran mayoría, con la excepción británica. Pero no había mucho entusiasmo detrás de la respuesta positiva. Briand solamente consiguió que se creara una Comisión de Estudios para la Unión Europea, pero que dejó de reunirse en 1932 cuando Briand falleció. La nueva década sería de tensiones constantes hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. A pesar del fracaso, Briand ha quedado en la Historia como uno de los pioneros más destacados de la unidad europea y su influencia puede detectarse en los padres fundadores de la Europa unida.
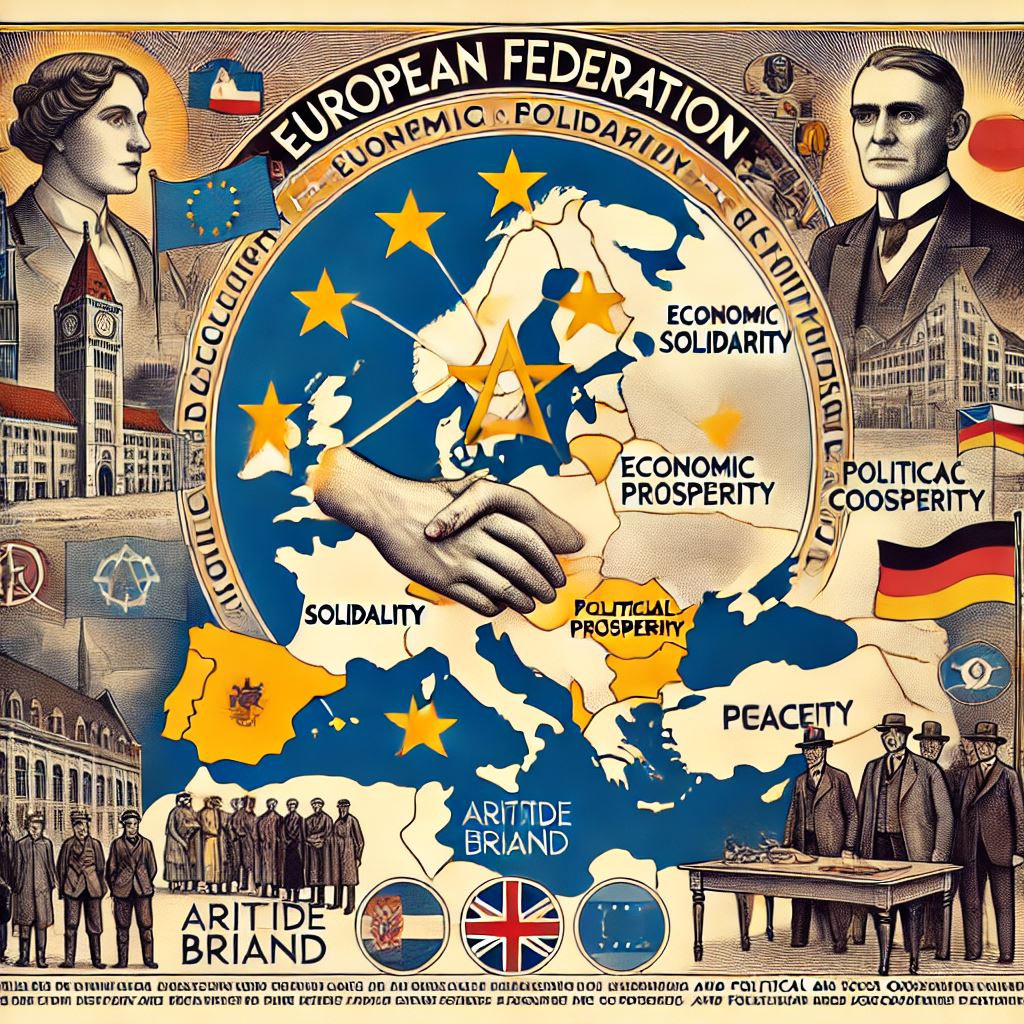
Imagen 8, creada con Microsoft Designer
2.6. El Manifiesto de Ventotene
El Manifiesto de Ventotene es uno de los documentos más importantes en la Historia de la integración europea, nacido en la clandestinidad, en la Segunda Guerra Mundial, por tres italianos perseguidos por el fascismo, destacando, sin lugar a dudas, la figura de Altiero Spinelli.
Efectivamente, Spinelli fue uno de los mayores impulsores de la integración europea desde su defensa del federalismo. Fue un opositor al fascismo en Italia, y eso le costó estar diez años en prisión y seis confinado. Aunque entró en el PCI la deriva estalinista del comunismo le hizo apartarse del mismo en 1937, para defender tesis socialistas democráticas. Al estallar la Segunda Guerra Mundial fue confinado en la isla de Ventotene.
En la dicha isla coincidió con Ernesto Rossi y Eugenio Colorni, así como con su esposa Úrsula Hirschmann . Rossi era un activo antifascista en grupos de oposición denominados Gustizia e Liberta, colaborando en distintas publicaciones y hasta participando en sociedades secretas. Por su parte, Colorni fue filósofo y también activista antifascista. No podría sobrevivir al final de la contienda porque unos días antes de la liberación de Roma sería golpeado gravemente, produciéndole la muerte. Úrsula terminaría casándose con Spinelli, y fundaría la organización “Mujeres por Europa”.
Los cuatro trabajaron con cuidado en su residencia vigilada en la redacción de un Manifiesto. Redactaron el manifiesto en papel de cigarrillos, y tuvieron que esconderlo, aunque comenzaría a circular clandestinamente a través de la Resistencia.
El texto se divide en tres partes. En la primera se analizarían las causas de la Segunda Guerra Mundial y del totalitarismo, basándose en una intensa crítica al Estado-nación, una combinación que, aunque, en principio, había servido para unificar territorios había derivado en un enfrentamiento de los mismos por la hegemonía, entrando en la carrera armamentística. Pero, además, y como vemos era evidente la impronta de izquierdas de los autores, las clases dominantes de esos Estados, en vez de trabajar por aminorar las desigualdades socioeconómicas en los mismos, lo que habría terminado en que se implantasen dictaduras, con todo lo que eso trajo consigo de odios, anulación del espíritu crítico y de la exaltación de la raza.
Una vez analizada la realidad que padecía Europa, los autores del Manifiesto planteaban una alternativa para cuando se terminase el conflicto, con el fin de construir Europa, impulsado por la sociedad civil, mediante un movimiento federalista. Europa debía ser federal, con ejército propio, en vez de los nacionales, con una moneda única, una política exterior común, basada en la solidaridad y la cooperación, principios que debían aplicarse tanto en clave interna como hacia países de otros continentes.
Por fin, la tercera parte trataría de aspectos socioeconómicos, en línea con las ideas de sus autores. Se trataría de que la construcción de la Europa federal no podría realizarse si no se reducían las desigualdades sociales. La economía debía ponerse al servicio de las personas. Por fin, el texto aboga por una clara apuesta por la laicidad.
El Manifiesto tuvo y tiene una evidente influencia por las ideas que contiene. El propio Spinelli jugó un papel protagonista en el proceso de integración europea, siendo considerado uno de los padres fundadores de la Unión Europea. Spinelli creó el Movimiento Federalista Italiano, que luego se extendería en otros países. Aconsejó a distintas personalidades vinculadas al proceso de integración. En la primera mitad de la década de los años setenta fue comisario europeo y también fue diputado en el Parlamento Europeo. Elaboró el conocido como “Plan Spinelli” en el Parlamento en el sentido de crear una Unión Europea Federal, y que fue, sin lugar a dudas, la inspiración de los Tratados posteriores.
Imagen 9: Generada con Freepick.com
3. El proceso para la formación de las Comunidades Europeas
El proceso para la formación de las Comunidades Europeas comenzó tras la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de asegurar la paz y la estabilidad en Europa. En 1951, se creó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) mediante el Tratado de París, uniendo a seis países (Bélgica, Francia, Alemania Occidental, Italia, Luxemburgo y Países Bajos) en la gestión conjunta de estos recursos estratégicos. Este éxito impulsó la firma del Tratado de Roma en 1957, que estableció la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM). Estas instituciones promovieron la integración económica y la cooperación en energía nuclear. A lo largo de las décadas siguientes, las Comunidades Europeas evolucionaron, ampliando su membresía y competencias, sentando las bases para la creación de la Unión Europea en 1993 con el Tratado de Maastricht.
3.1. La importancia de la posguerra en Europa
La magnitud de la Segunda Guerra Mundial marcó a muchos políticos e intelectuales europeos de una manera indeleble. Las muertes incontables de soldados y civiles, las destrucciones masivas y, sobre todo, el holocausto, dejaron una huella que, al menos, no paralizó ni resucitó venganzas, castigos y sanciones a las potencias derrotadas, sino que sirvió de revulsivo para actuar en un sentido de integración, aunque, sin lugar a dudas, a través de un proceso complicado, especialmente por el contexto de la Guerra Fría, que afectando a Europa, superaba al continente porque involucraba a todo el mundo, además de que los Estados europeos ya no eran el principal actor de la política internacional.
Aquellos europeos analizaron las causas que habían llevado al estallido en septiembre de 1939 de la mayor tragedia que nunca antes había vivido el continente en su conjunto, sin olvidar lo ocurrido en otras zonas del mundo, especialmente en Asia y el Pacífico.
Encontraron un conjunto de factores del período de entreguerras y que habían comenzado a desarrollarse desde el mismo momento que había terminado la anterior contienda, la conocida antes como Gran Guerra, y ahora bautizada como Primera Guerra Mundial. Ahí estaban los afanes de revancha, la forma de reorganizar territorialmente el continente desde la exclusiva perspectiva de los vencedores, las asfixiantes reparaciones de guerra, el establecimiento de sistemas democráticos sobre endebles pilares, la inestabilidad económica sobre las ruinas de la posguerra, la especulación posterior, y la depresión aguda e intensa a partir de 1929, el aumento vertiginoso de las desigualdades sociales, y el auge de fórmulas dictatoriales y totalitarias como supuestas soluciones a los problemas, además de renovadoras de las tesis imperialistas contrarias al derecho internacional y a las primeras organizaciones internacionales, llenas de buenos propósitos, pero poco operativas, como ejemplificaría la Sociedad de Naciones.
Todo eso no podía volver a pasar nunca más, y por eso la idea de la integración europea, aunque fuera desde perspectivas o ángulos distintos, surgió con una enorme fuerza. Se debía convertir en un antídoto para evitar errores y horrores del pasado. Y comenzaron a plantearse, a partir de ideas y proyectos, distintas soluciones organizativas, siendo la principal, sin lugar a dudas, la que se firmó en Roma en 1957.
Imagen 10:Creada con Microsoft Designer
3.2. El debate sobre la unión política en el Consejo de Europa
En el Consejo de Europa se debatió la posibilidad de trabajar por la unión política europea, por la superación de las fronteras nacionales, pero el problema fundamental que se presentaba era que el mismo Consejo era muy respetuoso con las soberanías nacionales de sus Estados miembros. En todo caso, se produjeron propuestas y un debate que terminaría por no cuajar, aunque su espíritu no fue, a nuestro juicio, baldío. En todo caso, quedó muy pronto claro que el Consejo de Europa no iba a ser el marco para conseguir la integración europea.
En principio, habría una propuesta que no podemos dejar de calificar de ambiciosa, y que partía de Francia. En el Comité político del Consejo, presidido por el francés Bidault, se presentó un informe del político socialista francés Guy Mollet, que sería posteriormente primer ministro cuando se firmaron los Tratados de Roma de 1957. Mollet pretendía que se construyese una fórmula federal. El británico conservador Harold Macmillan quiso que se reformara el Consejo de Europa para que el Consejo de Ministros del mismo tuviera un poder ejecutivo real por encima de los Estados miembros. El laborista Mackay iba en ese mismo camino de superación de las soberanías con estructuras ejecutivas y parlamentarias, elaborando leyes. Todo quedó en proyectos e ideas.3.3. La Declaración Schuman: la Comunidad Europea del Carbón y del Acero
Desde la recién creada República Federal Alemana, el canciller Konrad Adenauer manifestó el descontento alemán por el agravio que suponía que ciertas zonas fueran aprovechadas de forma unilateral por los Aliados, especialmente por Francia. Charles de Gaulle terminó por atender a esta demanda. En ese contexto, desde Francia se planteó la Declaración de Schuman, buscando también superar el marco franco−alemán, al abrirse la coordinación económica de la producción y distribución del carbón y del acero a otros Estados. Pero, no cabe duda, que Schuman tuvo que trabajar arduamente en su país porque en Francia no todas las sensibilidades políticas estaban por la labor de dejar de ocupar o controlar las fundamentales zonas del Ruhr y el Sarre. En la Asamblea Nacional francesa los gaullistas, los más ultranacionalistas y hasta los comunistas se enfrentaron a los cambios que el ministro quería introducir en favor de una relación más estrecha y positiva con Alemania.
La Declaración que lleva su nombre, se hizo pública 9 de mayo de 1950, una fecha que fue elegida posteriormente para conmemorar el Día de Europa.
El político francés afirmó que la paz mundial no se podía salvaguardar sin desarrollar unos esfuerzos equivalentes a los peligros que la amenazaban, es decir, estaba defendiendo un claro ejercicio de voluntad. La contribución que una Europa organizada podía aportar a la civilización era indispensable para que se desarrollaran relaciones pacíficas. En la Declaración recordaba el acervo francés de dos décadas en esta idea, y que nosotros hemos confirmado en el estudio del período de entreguerras. Como Europa no se había organizado la guerra había estallado.
Era consciente de que la construcción de Europa debía hacerse con realizaciones concretas, y en ese sentido, Francia y Alemania tendrían una clara responsabilidad conjunta en superar definitivamente su secular rivalidad porque la agrupación de las naciones exigía ese entendimiento.
Schuman anunciaba que el Gobierno francés proponía trabajar sobre lo que calificó de un punto limitado pero decisivo. Se proponía que se sometiera el conjunto de la producción franco−alemana de carbón y acero bajo una alta autoridad común, pero en una organización abierta a la participación de los demás países europeos.
La puesta en común de estas dos producciones garantizaría en sí misma y casi de forma automática la creación de bases comunes de desarrollo económico, como una primera etapa para la construcción de la federación europea, modificando definitivamente del destino de tantas regiones que durante mucho tiempo se habían dedicado a la fabricación de armas de guerra, siendo ellas mismas víctimas de los propios conflictos.
Las negociaciones para poner en la práctica lo planteado por Schuman comenzaron en el mes de julio de ese mismo año, y que llevarían a la firma del Tratado de París del 18 de abril de 1951.
El Tratado de París constaba de cien artículos. Establecía un mercado común del carbón y del acero entre Francia. Alemania Occidental, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo e Italia. Pretendía expandir la economía, aumentar el empleo y elevar el nivel de vida. El mercado debía racionalizar de forma progresiva la distribución de la producción, además de velar por la estabilidad y el empleo. El mercado común del carbón comenzó a funcionar el 10 de febrero de 1953, y el del acero el 1 de mayo de ese mismo año. En consecuencia, la Autoridad Internacional del Ruhr dejó de funcionar. Su primer presidente fue Jean Monnet, otro de los grandes padres de la unidad europea. Los norteamericanos reconocieron oficialmente la CECA en el año 1952, abriendo una delegación de relaciones con la misma en Bruselas.
La CECA estableció un organigrama, con la Alta Autoridad sería clave. Estaría compuesta por nueve miembros con su presidente. En realidad, vendría a ser la inspiradora de la futura Comisión Europea. Después, estaría la Asamblea, compuesta por miembros de los parlamentos de los Estados miembros, que sería la precursora del Parlamento Europeo. El Consejo de Ministros estaría formado por ministros de los seis países miembros, y que luego vendría a ser el Consejo de la Unión Europea. Por fin, un Tribunal de Justicia resolvería los conflictos que se pudieran dar. Como vemos, la CECA fue el primer ensayo de una organización supranacional europea, aunque fuera para cuestiones económicas concretas, pero ensayo, al fin y al cabo, y muy aleccionador.
Imagen 11: Creada con de Freepick AI
3.4. El Plan Pleven y la Conferencia de Messina
Los miembros de la CECA tenían en mente claramente que la misma debía ser un primer paso hacia la unión política, un objetivo que se iría logrando y consolidando paso a paso y a través de un ejercicio de voluntad con acciones concretas, sin precipitaciones, pero sin pausas tampoco. Esta filosofía de ir paso a paso fue la ideada por Jean Monnet. En primer lugar, había que consolidar el mercado común del carbón y del acero. Los acontecimientos internacionales provocaron que se quisiera dar un paso más, pero que, sin lugar a dudas, podemos calificar de ambicioso. A raíz del estallido de la Guerra de Corea y del interés norteamericano en que Alemania se rearmara, Jean Monnet propuso la creación de un ejército común. No dejó de ser una propuesta arriesgada, porque hacía muy poco que había finalizado la Segunda Guerra Mundial, y se estaba en plena Guerra Fría. Pero la idea no cayó, en principio, en saco roto, ya que el primer ministro francés, René Pleven, propuso un plan que lleva su nombre con el fin de crear una Comunidad Europea de la Defensa (CED) en octubre de 1950. El Plan recibió el apoyo, tanto de Schuman como de Adenauer, que intentaron promoverlo en sus respectivos países.
Para poner en marcha ese ejército era necesario tratar sobre la soberanía nacional de cada país, además, de crear una autoridad o gobierno europeo. El presidente italiano Alcide de Gaspieri trabajó en ese sentido, proponiendo que en el Tratado que pusiera en marcha el CED se incluyera la unión política. No podemos negar que el político italiano se empeñó en esta idea de la unión política, pero esos ímpetus iniciales chocaron de frente muy pronto con la realidad. La Asamblea Nacional de Francia rechazó votar la ratificación del CED porque se interpretó que aten taba a la soberanía nacional. Eso ocurría en el verano de 1954.
La contundencia de la respuesta parlamentaria francesa fue de tal calibre que el reciente entendimiento entre franceses y alemanes se debilitó. Ante el éxito que había supuesto la CECA, conseguido, además, no sin un gran esfuerzo, ahora llegaba un frenazo al proceso de integración. Pero Monnet, siempre con una mezcla de sensibilidad y firmeza, no se rindió. La integración europea no podía quedarse en un mercado común del carbón y del acero, y si no había resultado la unión política para la defensa común, se podía optar por un paso más modesto y también de signo económico con el fin de aunar más por este medio a los Estados. Así pensó en un mercado común de la energía: eléctrica, gas y la energía atómica.
Por otro lado, los pequeños Estados se pusieron en marcha, demostrando que ante la paralización del motor franco−alemán, había otros países que podían demostrar iniciativa. Estamos hablando de los miembros del Benelux.
Así pues, el holandés Johan W. Beyen, un banquero, empresario y político, fue el personaje que puso sobre la mesa la idea de una plena integración económica y social. Beyen era una persona con amplia experiencia en las finanzas y había estado en la creación de las instituciones económicas que se plantearon en Breton Woods en su momento. Ya en 1953 había hablado de la integración económica, pero en ese momento no fue muy escuchado porque se estaba en pleno proceso de unión sobre la seguridad, que parecía un camino más evidente para la unión. Pero el fracaso de este proceso fue el momento para comenzar a tener en cuenta sus ideas.
Los miembros del Benelux acogieron el plan de Beyen, un convencido de que los problemas económicos y del paro ya no podían solucionarse dentro de las fronteras nacionales. La unión económica sería fundamental para el crecimiento, la competitividad y hasta para la creación de empleo. Beyen no se conformaba con una unión aduanera, sino que había que levantar un verdadero mercado común, ampliando el ejemplo y marco del Benelux.
Monnet por su parte, decidió compartir sus propias ideas de un mercado común de la energía con el político belga, y otro de los padres de Europa, Paul−Henri Spaak, desentendiéndose de su propio Gobierno. Monnet buscaba que el belga se convirtiera en el líder del proceso, al menos del mercado común energético. Por su parte, Spaak informó a Monnet de las ideas de Beyen, pero el francés, dado lo que había pasado, optó por la prudencia. Pensaba que las ideas del holandés eran muy ambiciosas y había que seguir por un camino más prudente para evitar otro desengaño.
Pero los Estados del Benelux demostraron ambición, y redactaron un informe basado en las ideas de Beyen sobre la integración económica plena, aunque también incluyeron las ideas de Monnet sobre el mercado energético, que vendría a ser una ampliación de la CECA. Y enviaron el informe al resto de miembros de la misma, es decir, Francia, Alemania e Italia. Pues bien, para discutir el me morando se convocó una Conferencia en Mesina, que se celebraría entre los días 1 y 3 de junio de 1955. En la Conferencia estuvieron presentes el francés Antoine Pinay, Walter Hallstein, por Alemania, Paul−Henri Spaak (Bélgica), Johan Beyen (Holanda) y Joseph Bech (Luxem- burgo), que ejercería como presidente de la reunión, además del ministro italiano, Gaetano Martino.
Si había habido dificultades previas sobre el lugar elegido para la Conferencia, las de la negociación serían de mayor calado porque, en principio, las posturas estaban muy claras y eran distintas. Los representantes del Benelux defendieron el proyecto de integración económica total, como era de esperar, mientras que el francés solamente pensaba en la integración energética. En la discusión, Beyen habló de unidad política, pero si se quería conseguir había que comenzar por la integración económica y social. En aras del consenso se llegó al acuerdo de acoger los dos proyectos, a través de la creación de dos Comunidades.
Imagen 12: Creada con Freepick AI
3.5. El Comité Spaak
A raíz de lo resuelto por la Conferencia de Messina se puso en marcha el Comité Spaak, que comenzó a trabajar el 9 de julio de 1955 hasta el 20 de abril de 1956, cuando se aprobó el denominado “Informe Spaak”. Había que tratar sobre la creación de las dos Comunidades aprobadas.
Saapk presidía el Comité, formado, además, por un miembro por cada país, además de dos observadores: un representante del Reino Unido y otro de la CECA.
Dada la magnitud del trabajo a emprender hubo crear comités y subcomités, sobre el mercado común, la unión aduanera, las cuestiones sobre inversiones, asuntos sociales, el empleo de las energías convencionales y nuclear, las obras públicas y el transporte.
El 6 de septiembre se celebró la Conferencia de Noordwijk, donde se presentó la primera versión del “Informe Spaak”, siendo, por lo tanto, provisional. Los británicos decidieron retirar a su observador porque eran contrarios al establecimiento de una unión aduanera y, sobre todo, porque no están dispuestos a ceder tecnología nuclear.
Entre los días 11 y 12 de febrero de 1956 los ministros de Exteriores de la CECA se reunieron en Bruselas para acordar la versión definitiva del “Informe”. El mismo sería entregado el 21 de abril. La aprobación tendría lugar en la Conferencia de Venecia, que se celebró entre los días 29 y 30 de mayo. Posteriormente, se celebró otra Conferencia intergubernamental sobre el Mercado Común y Euratom, reunida en el Castillo de Val-Duchesse, en las cercanías de Bruselas.
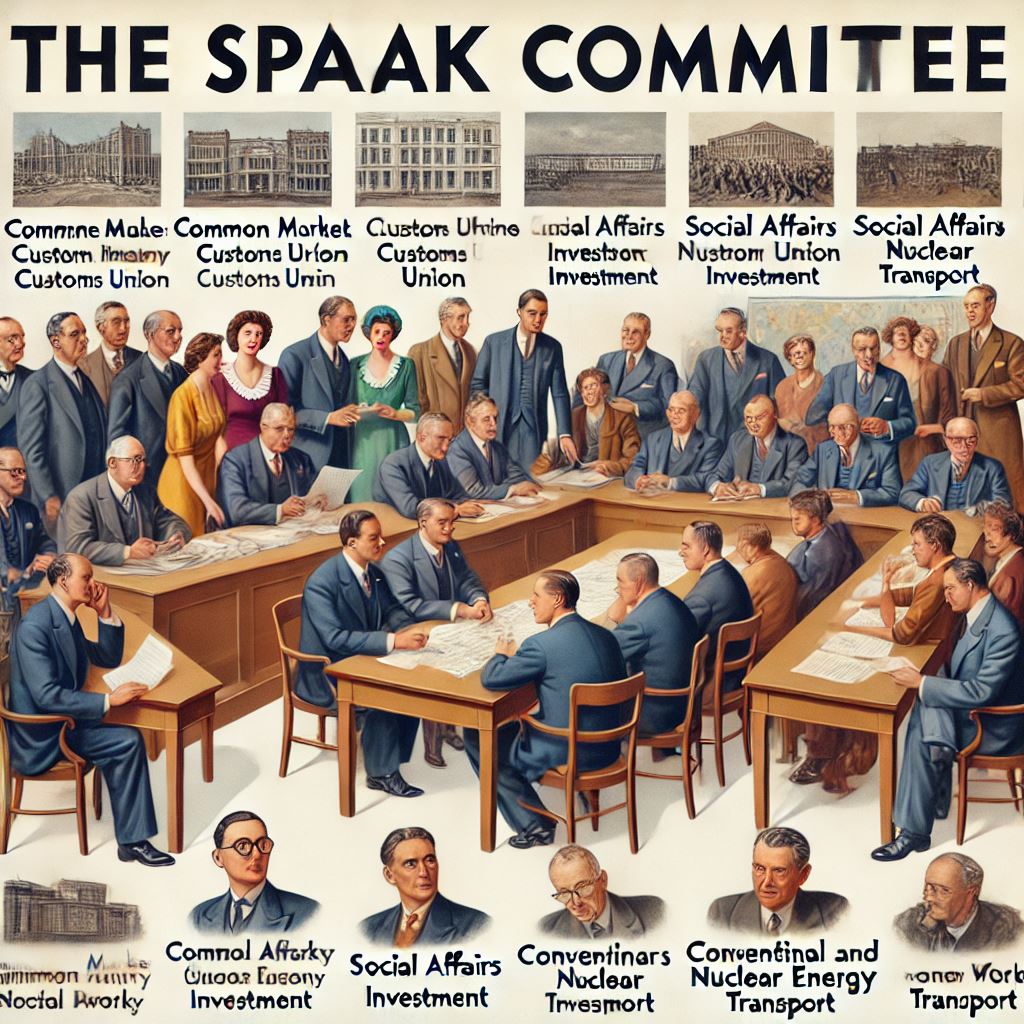
Imagen 13 : Creada con Microsoft Designer
3.6. Los Tratados de Roma de 1957
Los Tratados de Roma, firmados el 25 de marzo de 1957, constituyen un hito fundamental en la Historia de Europa. Por el primero se creaba la Comunidad Económica Europea o CEE, y por el segundo la Comunidad Europea de la Energía Atómica, o Euratom. Se unían al anterior que había creado la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), conformando las Comunidades Europeas.
La ceremonia tuvo lugar en el Palacio de los Conservadores en el Capitolio, en Roma. Los firmantes de este acuerdo fueron Christian Pineau por Francia, Joseph Luns por los Países Bajos, Paul-Henri Spaak por Bélgica, Joseph Bech por Luxemburgo, Antonio Segni por Italia y Konrad Adenauer por la República Federal de Alemania. Después tuvieron que ser ratificados por los parlamentos de estos Estados, y entraron en vigor el primero de enero de 1958.
El primer Tratado afirmaba en su preámbulo que los Estados signatarios estaban determinados a establecer los fundamentos de una unión, sin fisuras, entre los países europeos. Se aspiraba al desarrollo armonioso de las actividades económicas, una expansión continua y equilibrada, un aumento de la estabilidad, la aceleración del nivel de vida y unas relaciones más estrechas entre los Estados miembros.
Había que crear una unión aduanera europea, estableciendo un período transitorio de hasta doce años para la eliminación total de los aranceles entre los Estados miembros.
El éxito económico de la unión permitió acortar el plazo, ya que en el 1 de julio de 1968 se suprimieron todos los aranceles. Por otro lado, la Comunidad Económica Europea creó un Arancel Aduanero Común para las mercancías de terceros países.
En todo caso, esta unión se limitó a los productos, porque siguió habiendo restricciones al libre movimiento de capitales, servicios y personas, habiendo que esperar, como veremos en su momento a la segunda mitad de los años ochenta y a 1992.
Otro de los aspectos fundamentales de la Comunidad Económica Europea fue la creación de una Política Agraria Común (PAC), que comenzó a funcionar en 1962. La agricultura europea tenía que asegurar el abastecimiento de productos básicos. Así pues, en los primeros años de la PAC fue asegurar que los ciudadanos europeos pudieran disponer de un suministro suficiente y estable, por lo que había que fomentar no sólo la producción, sino, sobre todo, la productividad agropecuaria de los Estados miembros. La PAC se sostenía mediante una política de subvenciones y de garantizar precios agrícolas altos para los agricultores, pero evitando que eso repercutiera en precios altos finales para los consumidores. La financiación de esta política se desarrolló a través del FEOGA, es decir, el Fondo Europeo de Garantía Agrícola.
Había que racionalizar las explotaciones agropecuarias, mejorar la formación y capacitación de los agricultores e incentivar jubilaciones anticipadas y arbitrar ayudas a fondo perdido para regiones muy desfavorecidas. En consecuencia, la PAC llegó a absorber la mitad del presupuesto comunitario.
En los años setenta comenzaron los problemas porque, una vez conseguidos los objetivos primigenios apareció la sobreproducción con una ingente acumulación, de excedentes de productos agrarios. Hubo que fomentar las exportaciones fuera de la Comunidad, así como las donaciones a países con dificultades, el almacenamiento y hasta la destrucción. El coste presupuestario se disparó y se generaron algunas distorsiones en el mercado mundial de algunos productos, así como malestar tanto en los agricultores y consumidores. Hubo que proceder a establecer límites productivos con cuotas para reducir los excedentes, y en los años ochenta comenzaron a plantearse cuestiones sobre la necesidad de fomentar una agricultura respetuosa con el medioambiente. La Agenda 2000, además, de mantener los objetivos clásicos de la PAC, introdujo la necesidad de establecer una política de desarrollo rural, con el fin de que los agricultores reestructurasen sus explotaciones, diversificasen la producción y se mejorase la comercialización de los productos, además, de fomentar el establecimiento de actividades paralelas. En 2003 se introdujo una profunda reforma en relación con el gasto, obligando a los agricultores a orientar la producción por las reglas del mercado, aunque se mantuvieron las ayudas a la renta para dar una cierta estabilidad a sus ingresos.
La CEE también estableció una política común pesquera, basada en un sistema de cuotas para limitar la cantidad de pescado de cada especie que las flotas europeas pueden capturar. Se pretende buscar el equilibrio entre la competitividad y el mantenimiento de los ecosistemas marinos. Además, la CEE ha tenido que negociar con terceros países para poder pescar en sus aguas.
La CEE se ha guiado siempre por una política contraria al establecimiento de monopolios. Adoptó, a su vez, una política común sobre los transportes, y establecer la estandarización, es decir, la elaboración, aplicación y mejora de normas que se emplean en todo tipo de actividades con el fin de ordenarlas y mejorarlas.
Por fin, es muy importante recordar que el fondo económico más antiguo de la CEE, creado en su Tratado fundacional, fue el Fondo Social Europeo, aunque se puso en marcha en 1972, después de una reforma que se había producido en 1971. Su objetivo primordial ha sido aumentar y mejorar el empleo, promoviendo la cohesión social. En los primeros años se concentró en la gestión de la migración de los trabajadores dentro de Europa, pero luego se preocupó de forma prioritaria contra el desempleo, especialmente de los más jóvenes y de los trabajadores con menor cualificación.
Desde el punto de vista organizativo, y con importantes variaciones posteriores que iremos viendo, se constituía con un la Comisión, encargada de formular y administrar las políticas comunitarias. Vendría a ser como el Gobierno de la CEE, es decir, tendría poder ejecutivo e iniciativa legislativa. Estaría formada por comisarios propuestos por los Estados miembros con un presidente. El Consejo de Ministros también tendría poder ejecutivo, al promulgar leyes y resoluciones. Un comité prepararía su trabajo. El Consejo de Ministros congregaría a los responsables ministeriales específicos de los asuntos a tratar. En 1975 comenzó a funcionar el Consejo Europeo, reunión periódica de los jefes de Estado y de Gobierno, y donde se tomarían las grandes decisiones. En realidad, la primera de estas reuniones fue la Cumbre celebrada en diciembre de 1974 en París, donde se estableció que debían celebrarse tres reuniones anuales. Como es sabido, la presidencia del Consejo rota cada seis meses
El Parlamento Europeo estaría formado por diputados nombrados por los parlamentos, aunque luego cambiaría sustancialmente este sistema de elección a través de la elección directa por sufragio universal de los ciudadanos. La Cumbre parisina de 1974 aprobó este fundamental cambio, mientras que en la reunión del Consejo Europeo, celebrada en Bruselas en julio de 1976 acordó el número y distribución de escaños a elegir. Tendría, lógicamente, funciones legislativas. Las primeras elecciones se celebraron entre el 7 y el 10 de mayo de 1979. La sesión inaugural tuvo lugar en julio en la sede de Estrasburgo. Simone Veil fue elegida presidenta, responsabilidad que mantuvo hasta el año 1982. El Parlamento legislaría con la Comisión, y como tal, además, tendría funciones de control.
Por fin, estaría la Corte Europea de Justicia. Sus competencias aumentaron a raíz de la primera reunión de los ministros de Justicia el 3 de junio de 1971.
Como hemos visto para el caso del Parlamento, estas instituciones se han ido reformando profundamente a través de los distintos acuerdos y tratados firmados por los Estados miembros, especialmente a partir de la segunda mitad de los años ochenta.
En marzo de 1971 se aprobó el “Plan Werner”, que pretendía mejorar la coordinación de las políticas económicas. Los Estados debían tomar medidas para armonizar sus políticas presupuestarias y reducir el margen de las fluctuaciones de sus monedas. En la reunión del Consejo Europeo de diciembre de 1978 se crearía el ECU, el sistema monetario europeo.
El Banco Europeo de Inversiones también nació en el primer momento, como órgano financiero comunitario. Sus accionistas serían los Estados miembros. Debería contribuir al desarrollo equilibrado europeo.
Los distintos intereses de los grupos económicos y sociales europeos se canalizarían, también desde el momento de la fundación de la CEE, a través del denominado Consejo Económico y Social Europeo o CESE. En el mismo tendría cabida los representantes de los empresarios, de los trabajadores y lo que se denomina la “diversidad europea”, es decir, agricultores, artesanos, profesionales, consumidores, la comunidad científica y pedagógica, familias, ecologistas, etc..
En 1975 se crearía el Tribunal de Cuentas, dedicado a la fiscalización y control de las cuentas de las instituciones y administración comunitarias.
La Comunidad Económica Europea ha vivido siete ampliaciones. Hoy la Unión Europea consta de veintisiete miembros.
La primera ampliación se produjo en 1973 con la adhesión de Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido, naciendo lo que durante mucho tiempo se llamó la “Europa de los Nueve”. Grecia ingresaría en 1981. La tercera ampliación, oficialmente el primer día de enero de 1986, aunque los tratados de adhesión se firmarían el año anterior, fue protagonizada por Portugal y España. Ahora Europa ya contaba con doce miembros. Ya como Unión Europea, en 1995 entrarían Austria, Finlandia y Suecia. La mayor ampliación en número de países y de habitantes tuvo lugar en el año 2004 porque ingresaron: República Checa, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia. En 2007, ingresaban Bulgaria y Rumania. Por su parte, Croacia lo haría en 2013.
Imagen 14: Creada con Freepick AI
3.7. Europa y la energía atómica: Euratom
El segundo Tratado de Roma constituyó la Comunidad Europea de la Energía Atómica, o Euratom.
Su principal objetivo tendría que ver con la constatación de un déficit energético en Europa el desarrollo e independencia de una industria nuclear propia mediante la creación de un mercado común de tecnología y materiales nucleares, además del establecimiento de un marco común legal en materia de seguridad y protección de la población. Como en el caso anterior, luego los respectivos parlamentos tuvieron que ratificar dicha firma. El Tratado entró en vigor el primero de enero de 1958.
En él se establecían sus instituciones: Asamblea parlamentaria, Tribunal de Justicia, Consejo de Ministros y Comisión del Euratom. Las dos primeras eran comunes con las dos otras Comunidades, mientras las dos últimas fueron propias y diferentes hasta la entrada en vigor del Tratado de Fusión.
El desarrollo de un mercado común de la energía atómica no fue una tarea fácil porque hubo conciliar intereses diversos. En todo caso, se consiguieron avances en la distribución de la energía y en vender el sobrante a terceros países. También se proporcionaron préstamos para financiar proyectos.
Es evidente que la energía nuclear ha generado no pocas polémicas y Euratom no se vio libre de las mismas, muy especialmente a partir de los años setenta.
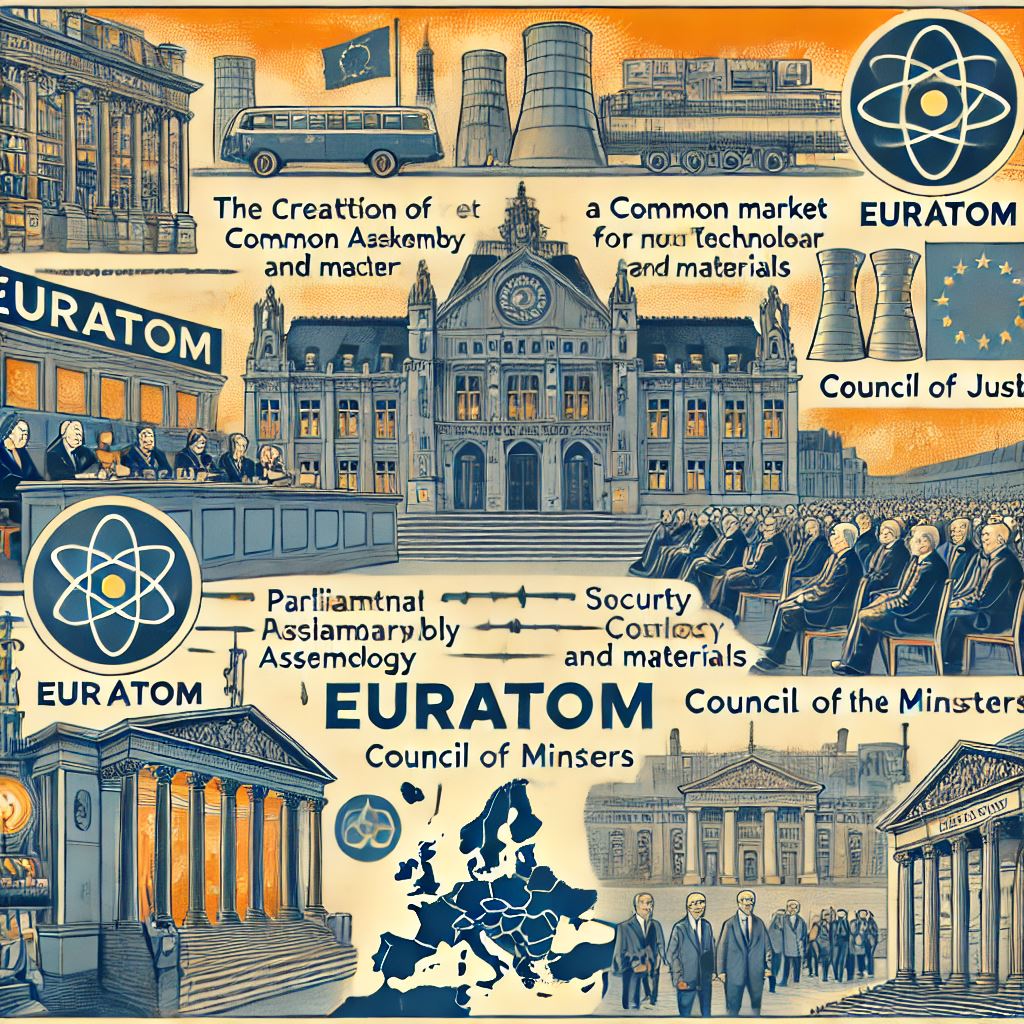
Imagen 15, creada con Microsoft Designer
3.8. El Tratado de Fusión de 1965
El Tratado de Fusión o Tratado por el que se constituyí un Consejo Único y una Comisión Única de las Comunidades, o Tratado de Fusión de los Ejecutivos, se firmó en Bruselas el día 8 de abril de 1965 por los Estados miembros de las tres Comunidades Europeas, es decir, la CECA, la CEE y el Euratom.
El Tratado permitía la racionalización entre las tres Comunidades al crear una única Comisión Europa y un Consejo. Así pues, los tres poderes ejecutivos se unificaban.
Este Tratado culminaba un proceso que había comenzado en 1958 porque en ese momento las tres Comunidades comenzaron a compartir el Parlamento y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Faltaba, pues, unificar los poderes ejecutivos. Entró en vigor el primero de julio de 1967.
Aunque no se cita muchas veces, el Tratado de junio de 1965 es muy importante porque, en realidad conformó las Comunidades Económicas Europeas como un organismo común. A partir de entonces habría un presupuesto común, aunque algunos aspectos de la CECA y del Euratom siguieron manteniendo presupuestos propios. También se estableció una única administración.
El Tratado fue derogado, con una única excepción relativa a las inmunidades de los funcionarios, por el Tratado de Ámsterdam, de 2 de octubre de 1997, y que entró en vigor el primero de mayo de 1999.

Imagen 16, creada con Microsoft Designer
4. La creación de la Unión Europea
La creación de la Unión Europea (UE) fue un proceso gradual que buscó consolidar la paz, la estabilidad y la prosperidad en Europa tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial. El Tratado de Maastricht, firmado en 1992 y en vigor desde 1993, fue un hito fundamental en este proceso, estableciendo oficialmente la Unión Europea. Este tratado no solo amplió la cooperación económica iniciada por las Comunidades Europeas, sino que también introdujo nuevas áreas de colaboración, como la política exterior y de seguridad común, y la cooperación en justicia y asuntos de interior. Además, el Tratado de Maastricht sentó las bases para la creación de una moneda única, el euro, que se introdujo en 1999. La UE ha continuado expandiéndose y evolucionando, incorporando nuevos miembros y adaptándose a los desafíos globales, consolidándose como una entidad política y económica única en el mundo.

Imagen 17, creada con Microsoft Designer
4.1. El Acuerdo Schengen
En enero de 1985 accedió al cargo de presidente de la Comisión Europea el francés Jacques Delors, gracias al acuerdo del renovado eje Francia-Alemania con François Mitterrand y Helmut Kohl. Delors estaría al frente de la Comisión durante tres mandatos consecutivos, convirtiéndose en uno de los personajes más destacados de la integración europea durante casi una década, la que va desde 1985 a 1994. Su gestión ofreció muchos frutos que veremos en este y los siguientes capítulos. En su tercer mandato ya estaríamos hablando de la Unión Europea.
El primer éxito de la Comisión Delors fue la puesta en marcha del Espacio Schengen gracias a un acuerdo tomado en 1985, aunque no entró en vigor hasta 1995, con un convenio previo firmado en 1990. Alemania Occidental, Bélgica, Francia, Luxemburgo y Países Bajos acordaron inicialmente suprimir sus controles en las fronteras interiores entre los firmantes, trasladando estos controles a las fronteras a las fronteras exteriores con terceros países. Toda persona podría circular libremente si había entrado regularmente por una frontera exterior de los Estados firmantes o residiera en uno de los mismos. El Acuerdo se incluyó en los denominados Tratados Constitutivos de la Unión Europea, con una reforma del derecho primario en la Conferencia Intergubernamental de 1996, y que culminaría con el Tratado de Ámsterdam. En total, el Espacio abarca hasta el presente a veintisiete miembros (España se incorporó a partir de 1991), y también se acogieron al mismo otros Estados no pertenecientes a la Unión Europea: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Por su parte, Irlanda y el Reino Unido no participaron en el Espacio, aunque sí participarían en la cooperación policial y judicial y en la lucha contra el tráfico de estupefacientes. Por fin, Bulgaria, Chipre y Rumanía, aun perteneciendo al Acuerdo mantienen controles en sus fronteras.
La libre circulación de personas era una consecuencia de lo que, realmente se firmó en Roma en 1957, aunque en ese momento solamente se estableciera una unión aduanera. En la década de los ochenta el asunto cobró importancia en el seno de la CEE. Había Estados que consideraban la necesidad de establecer la libertad de movimientos, pero solamente para los ciudadanos de la CEE, manteniéndose los controles de fronteras para distinguir ciudadanos de los Estados miembros de los de terceros países. En cambio, para otros Estados había que establecer una plena libertad de movimientos. No se llegó a un consenso, por lo que al principio solamente los cinco Estados citados anteriormente firmaron en 1985 el Acuerdo Schengen.

Imagen 18, Pixabay
4.2. El Acta Única Europa de 1986
En 1986 se firmó el Acta Única Europea por los doce miembros que en ese momento formaban parte de la CEE, entrando en vigor el primero de julio de 1987. Estaríamos hablando del documento que permitiría la futura creación de la Unión Europea.
El Acta Única pretendía superar el objetivo del Mercado Común para alcanzar el objetivo del Mercado Único, es decir, un espacio sin barreras interiores, con libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales. En realidad, se pretendía llevar a cabo la idea primigenia de los Tratados iniciales, pero no se había avanzado mucho desde entonces hasta la firma del Acuerdo Schengen el año anterior, aunque tardaría unos años en entrar en vigor, como hemos visto. El Acta Única, por lo tanto, pretendía acelerar el proceso, y poner una fecha límite, el 31 de diciembre de 1992.
El Acta planteaba una serie de puntos fundamentales. En primer lugar, estaría el establecimiento de unas condiciones jurídicas para la creación del Mercado Único, algo que terminó cumpliéndose en el plazo previsto. Era muy importante atender tanto a la cohesión económica como a la social. Debía fortalecerse el sistema de cooperación política europea en los aspectos de la investigación, la tecnología y el medio ambiente. Aparecía por vez primera la idea de la cooperación europea en materia de política exterior, de seguridad y defensa. Suponía una apuesta más clara que la anterior cuando en 1971 se aprobó el “Informe Davignon”, cuyo objetivo consistió en que Europa debía hablar con una única voz sobre las grandes cuestiones internacionales.
Debían mejorarse las estructuras de decisión de la Comunidad Europea, con el fortalecimiento de los derechos del Parlamento Europeo. Por fin, había que establecer el Tribunal de Justicia de Primera Instancia de la Unión Europea, para que pudiera asistir al Tribunal de Justicia, en su labor.
El Acta Única hizo una apuesta por la política social porque incluyó la salud y la seguridad en el lugar del trabajo, así como la necesidad del diálogo entre la dirección de las empresas y los trabajadores.
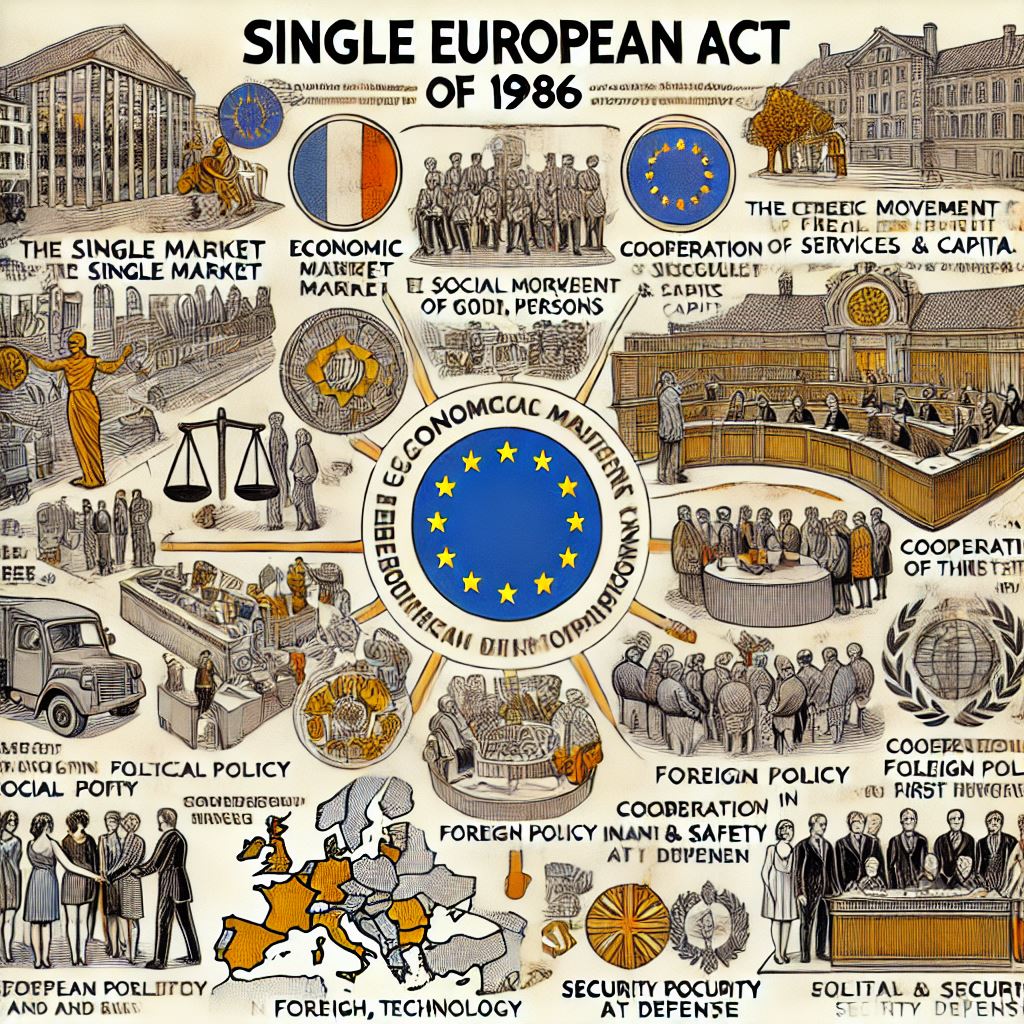
Imagen 19, creada con Microsoft Designer
4.3. El Tratado de Maastricht de 1992
El Tratado de Maastricht, firmado en dicha ciudad de los Países Bajos, el 7 de febrero de 1992, entrando en vigor el primero de noviembre de 1993, es uno de los Tratados fundacionales o constitutivos de la Unión Europea, y recoge en su seno los tres anteriores Tratados, los que crearon la CECA y los de Roma de 1957. Esos tres Tratados anteriores se consideran como el “pilar comunitario” o “primer pilar”, mientras que el de Maastricht añadiría otros dos “pilares”, la política exterior y de seguridad común, el PESC, siendo el “segundo pilar”, y, por fin, los asuntos de justicia o interior, o JAI, el “tercer pilar”. Este Tratado fue el que creó la Unión Europea.
El segundo pilar (PESC) establecía que la Unión Europea debía definir y ejecutar una política común exterior y de seguridad. Los Estados miembros deben apoyar de forma incondicional esta política. Sus principales objetivos serían los siguientes: la defensa de los valores comunes, los intereses fundamentales, la independencia y la integridad de la Unión, de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas; el fortalecimiento de la seguridad de la Unión en todas sus formas, el fomento de la cooperación internacional, el desarrollo y la consolidación de la democracia y del Estado de Derecho, así como el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
El tercer pilar, como hemos señalado, se refiere a la justicia y los asuntos de interior. Abarcaría un conjunto importante de ámbitos. En primer lugar, se encarga de establecer y aplicar las normas para el cruce de las fronteras exterior de la Unión, reforzando los controles. Se encarga de coordinar acciones de lucha contra el terrorismo, la delincuencia, el tráfico de drogas y los fraudes de tipo internacional. Además, fomenta la cooperación en materia civil y penal. Crearía la Oficina Europea de Policía o Europol, dotada de un sistema de intercambio de información y coordinación entre las policías nacionales. Se encargaría de la inmigración irregular y de establecer una política común de asilo.
El Tratado incorporó los organismos existentes, aunque creó otros, como el Comité de las Regiones, puesto en marcha 1994, con un carácter consultivo, con el fin de dar voz a los representantes regionales y locales. No debemos olvidar que gran parte de la legislación aprobada en la Unión Europea debe ser aplicada en regiones o comunidades autónomas y en localidades, por lo que parecía lógico dar voz a estas entidades. Pero, además, los líderes europeos fueron conscientes que ante el creciente desapego de los ciudadanos había que plantear respuestas más cercanas a los mismos.
También se creó el Banco Central Europeo (BCE) y el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC). El BCE, puesto en marcha en 1998, dirige el Eurosistema, es decir, la autoridad monetaria de la Eurozona, compuesta por los países que emplean el euro. Hubo que crear la Eurozona porque no todos los miembros de la Unión Europea se incorporaron a la moneda única, ya que, en principio debía ser el SEBC el que debía encargarse de la política monetaria, pero no puede hacerlo porque incluye a Bancos Centrales de Estados sin euro.
Así pues, el euro es la moneda única y oficial de la Eurozona, es decir, de veinte países de los veintisiete que forman la Unión Europea. El nombre de euro fue adoptado en Madrid en diciembre de 1995. Como moneda de cuenta se introdujo en los mercados financieros mundiales el primero de enero de 1999, remplazando al ecu. Las monedas y billetes entraron en circulación el primero de enero de 2002 en doce países, que en ese momento adoptaron el euro, además de otros pequeños Estados que tienen acuerdos con la Unión Europea. En este sentido, el euro es empleado en países que no son miembros de la Unión Europea.
Por fin, en 1994 comenzaría a funcionar el Fondo Europeo de Inversiones, ofreciendo garantías a las pequeñas y medianas empresas. Su principal accionista es el Banco Europeo de Inversiones. Este fundamental y nuevo entramado económico se unía al ya existente desde el inicio de la CEE.

Imagen 20, creada con Microsoft Designer
4.4. El Tratado de Ámsterdam de 1997
El 2 de octubre de 1997 se firmaba en la capital de los Países Bajos un nuevo Tratado, de mucho calado, y que entraría en vigor el 1 de mayo de 1999.
El nuevo Tratado planteaba, como ya hemos anunciado, cuestiones importantes. En primer lugar, por el mismo se ampliaban las competencias, tanto de la Comunidad Europea como de la Unión Europea. En relación con la primera, se consideró muy importante alcanzar un desarrollo equilibrado y sostenible y un elevado nivel de empleo. Para ello se estableció un mecanismo de coordinación de las políticas de empleo de los Estados miembros, así como la posibilidad de introducir determinadas medidas comunitarias en este ámbito. Se incorporó al Tratado Constitutivo de la Comunidad el acuerdo sobre política social, con algunas mejoras Desde entonces, la política comunitaria se tendría que aplicar a importantes ámbitos que hasta ese momento dependían del tercer pilar, que hemos estudiado en el anterior capítulo, tales como el asilo, la inmigración, el cruce de las fronteras exteriores, la lucha contra el fraude, la cooperación aduanera y la cooperación judicial en materia civil, así como a una parte de la cooperación resultante de los Acuerdos de Schengen.
En relación con la Unión Europea, el Tratado reforzó la cooperación intergubernamental en los ámbitos de la cooperación judicial en materia penal y policial, mediante la definición de objetivos y tareas más concretas. Posteriormente, se desarrollaron los instrumentos de la política exterior y de seguridad común, en particular mediante la creación de un nuevo instrumento, es decir, la estrategia común, y de un nuevo cargo, y el responsable de la PESC, así como, de una nueva estructura —la Unidad de Planificación de Políticas y de Alerta Rápida. En 1999 sería elegido el primer Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política Exterior, en la figura del alemán Jürgen Trumpf, sucedido, a los pocos meses, por Javier Solana.
El tercer aspecto fundamental del Tratado tenía que ver con el fortalecimiento del Parlamento Europeo en relación con sus competencias legislativas, las de control y la elección y estatuto de los diputados.
En relación con las competencias legislativas, y siguiendo el procedimiento de codecisión, el Parlamento Europeo y el Consejo se convirtieron en colegisladores prácticamente en pie de igualdad, algo completamente nuevo.
Por su parte, el Parlamento ya tenía la facultad sobre el voto de aprobación al que se sometía de forma colegiada la Comisión cuando se formaba, pero ahora, se le otorgaba para el caso del presidente de la misma.
Se uniformizó el procedimiento de elección de los diputados, pero, sobre todo, se planteó una base jurídica con el fin de adoptar un estatuto único para los diputados.
Otro de los aspectos del Tratado tendría que ver con un concepto denominado de “cooperación reforzada”, es decir, la posibilidad de que un grupo de Estados pudieran recurrir, en determinadas situaciones, a las instituciones comunes para organizar dicha cooperación reforzada entre ellos, aunque esta cuestión ya existía para la unión económica y monetaria, la creación de un espacio de libertad, justicia y seguridad y lo relativo al Espacio Schengen.
Además, el Tratado de Ámsterdam ejerció una labor de simplificación normativa al suprimir de los Tratados europeos aquellas normas o disposiciones caducadas u obsoletas. Además, se aplicó el principio de subsidiaridad, y se mejoró la transparencia en relación con el acceso a los documentos y trabajos.
El último gran aspecto que tocó el Tratado tiene que ver con un conjunto de reformas institucionales en previsión de las ampliaciones de la Unión Europea. En este sentido, se fijó el número máximo de diputados del Parlamento en setecientos, se aprobaron cambios en la Comisión y sobre la ponderación de votos.
Imagen 21, creada con Microsoft Designer
4.5. El Tratado de Niza y el fracaso de la Constitución europea
Ya con el nuevo siglo se firmó un nuevo Tratado, el de Niza el día 26 de febrero de 2001, que reformaba la estructura institucional de la Unión Europea. Fue elaborado por el Consejo Europeo entre los días 7 y 9 de diciembre de 2000, y entró en vigor el 1 de febrero de 2003.
La idea primera era aprobar un Tratado de reforma institucional para poder articular y afrontar la ampliación de la Unión Europea, porque eso afectaba al tamaño de la Comisión Europea (CE), la cuestión de la ponderación de los votos en el Consejo, así como el de la mayoría cualificada.
Alemania quería tener más peso en las cuestiones del voto dado su peso demográfico, pero Francia se negó, abogando por el mantenimiento de la tradicional paridad entre ambos países, que, como es sabido, habían sido hasta entonces el eje fundamental. Otra propuesta defendía el concepto de la “doble mayoría” de Estados miembros y población para reemplazar el principio de la mayoría cualificada, pero Francia también se negó. Por fin, había un tercer problema, derivado de la situación de Austria en relación a la participación de la extrema derecha de Haider en el Gobierno, lo que hizo reflexionar sobre la cuestión de que había que evitar que nuevos miembros pudieran desestabilizar la Unión, planteando la necesidad de aprobar normas para la aplicación de sanciones.
Otro asunto tuvo que ver con la necesidad de incluir en el Tratado la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pero el Reino Unido se negó, quedando pendiente para la Conferencia intergubernamental de 2004.
Tanto la Comisión como el Parlamento manifestaron su decepción porque el Tratado de Niza no había abordado reformas institucionales planteadas por ambas instituciones, ni porque no se había nombrado un fiscal europeo. El Parlamento llegó a amenazar con no aprobar el Tratado de Niza, aunque no existe la posibilidad del veto. Al final, el Parlamento aprobó el Tratado.
Al final, Alemania consiguió parte de lo que deseaba. Es verdad que tanto Francia como Alemania seguirían manteniendo el mismo número de votos, es decir, 29, en las votaciones del Consejo de Ministros de la Unión Europea, pero solamente Alemania podría bloquear una decisión con el apoyo de otros dos países. Por su parte, España tendría 27 votos, es decir, dos menos que Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.
En relación con el Parlamento, se aumentó a 732 el número máximo de diputados, es decir, se superó lo aprobado en Ámsterdam. Se aprobó la reducción de la Comisión para cuando la Unión Europea tuviera 27 miembros, pero no se especificó como llevarla a cabo.
La Convención sobre el futuro de Europa, establecida en 2002, terminó sus trabajos el 18 de julio de 2003, siendo presidida por Giscard d’Estaing, y formada por parlamentarios europeos y nacionales.
El Consejo Europeo, que se celebró en Laeken en diciembre de 2001 definió el contenido del debate sobre el futuro de Europa. Se aprobaron cuatro grandes temas: un mejor reparto y definición de las competencias, la simplificación de los instrumentos, más democracia, transparencia y eficiencia en la Unión junto con un aumento de la legitimidad democrática y de la transparencia de las instituciones en sí, el papel de los parlamentos nacionales junto con el proceso de decisión y funcionamiento de las instituciones de una Europa ampliada, y, por fin, el tema relativo sobre una Constitución para los ciudadanos con una simplificación y reorganización de los Tratados, inclusión de una Carta de los Derechos Fundamentales y una posible adopción de un texto constitucional.
La Convención tendría como misión presentar propuestas para la reforma institucional, pero fue más allá al presentar un proyecto de Constitución, equivalente a una versión simplificada de los Tratados.
Pues bien, el proyecto se presentó, y en Salónica, en junio de 2003 se aprobó que debía ser firmado en breve plazo antes de la adhesión de los nuevos diez miembros, que debía tener lugar el primero de mayo de 2004. Pero la Cumbre de Bruselas de diciembre constató el fracaso de las negociaciones sobre la Constitución Europea por la cuestión del sistema de votación, pero, en realidad, el problema tenía que ver con un asunto de mayor calado internacional, ya que Polonia y España, gobernada por Aznar, estaban apoyando la invasión de Irak frente al criterio europeo mayoritario contrario. La victoria de Rodríguez Zapatero pareció allanar el camino, por lo que en junio de 2004 se llegó a un acuerdo. El 29 de octubre los jefes de Estado y Gobierno firmaron el Tratado de Roma. Pero, en realidad, nuca fue ratificado porque lo rechazaron los votantes franceses en referéndum. También fue negativa la consulta en los Países Bajos. En consecuencia, Alemania propuso la celebración de una Conferencia intergubernamental para junio del año 2007 con el fin de elaborar un nuevo Tratado que reformara la Unión Europea. Antes, el 25 de marzo de ese año de 2007 en la conmemoración del 5 aniversario de los Tratados de Roma se firmó la “Declaración de Berlín”. La misma pretendía remarcar la importancia de dichos Tratados.

Imagen 22, creada con Microsoft Designer
4.6. El Tratado de Lisboa de 2007
El 13 de diciembre de 2007, en la capital portuguesa, se firmó el conocido como Tratado de Lisboa, que modificaría el de Maastricht de 1993 y el de Roma de 1957, o Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
La presidencia de Alemania pretendía recoger en el borrador que propuso la esencia de la Constitución no ratificada, pero se decidió en las discusiones no aludir a una especie de tratado constitucional, sino proponer la firma de un tratado convencional o clásico, como los aprobados anteriormente. La siguiente presidencia, la portuguesa convocó una Conferencia intergubernamental para los días 23 y 24 de julio. El Tratado fue presentado el 18 de octubre en Lisboa en la reunión del Consejo, y se firmó, como hemos indicado en diciembre. La ratificación del mismo costó porque un primer referéndum en Irlanda no lo aprobó, provocando una nueva convocatoria donde sí se alcanzó la mayoría favorable.
El Tratado de Lisboa tiene la particularidad de no ser un texto autónomo, sino que es un conjunto articulado de enmiendas de los Tratados anteriores. Así se modifica el nombre del Tratado Constitutivo de 1957, por el de Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Por su parte, el Tratado de la Unión Europea pasaría a incluir la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. En conclusión, la base jurídica de la Unión Europea quedaría constituida por los dos anteriores Tratados más la Carta.
Las principales modificaciones que establecía el Tratado de Lisboa serían las siguientes:
- El Banco Central Europeo se convertiría de pleno derecho en una institución de la Unión Europea. El Consejo Europeo sería la institución que nombraría a su presidencia por mayoría cualificada.
- En el ámbito judicial, el Tratado cambió la denominación del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por el de Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), incluyendo otros tribunales existentes. Se amplió su jurisdicción, aunque el Tribunal seguiría sin tratar asuntos relativos a la política exterior.
- Reformas en el Consejo de la Unión Europea, es decir, el de los ministros de departamentos específicos. En principio, pasaría a denominarse nada más que Consejo. Después, se ampliaron las materias cuyas aprobaciones necesitarían la mayoría cualificada, además de otros cambios en las formas de votar.
- En relación con el Consejo de jefes de Gobierno y Estado se optó por separarlo institucionalmente del Consejo de Ministros. Se creó la figura del presidente del Consejo Europeo, nombrado por un periodo de dos años, con posibilidad de una renovación, y elegido por mayoría cualificada, pero que no debe confundirse con el presidente de la Comisión.
- Sobre el Parlamento se aumentó su poder, al incrementarse los asuntos que necesitarían el procedimiento de codecisión con la Comisión. También adquiría más competencias en relación con los asuntos presupuestarios, y, por fin, se redujo ligeramente el número máximo de diputados de cada Estado miembro, así como se aumentó el mínimo. Por su parte, los Parlamentos nacionales aumentarían su intervención en los asuntos europeos.
- La Comisión de las Comunidades Europeas pasaría a denominarse Comisión de la Unión Europea, y su composición debía reducirse a partir de 2014, pero eso generaría un problema, porque vulneraría el principio de que, al menos, cada Estado debía tener un comisario. Al final, en 2008 se optó por respetar este principio. Por fin, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad pasaría a ser, por su cargo, un vicepresidente de la Comisión. También se trataron algunas reformas en relación con la política exterior y del Alto Representante.
- Se determinó una especie de tipología de competencias entre la Unión Europea. Habría competencias exclusivas de la Unión Europea, sobre las que podría legislar y adoptar actos vinculantes. También habría competencias compartidas entre la Unión y los Estados y, por fin, competencias de apoyo, por las que la Unión podría llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados.
- Personalidad jurídica. Con anterioridad solamente el pilar de la Comunidades Europeas tenía personalidad jurídica. Ahora, los tres pilares, por el Tratado de Lisboa, se refundían en una sola personalidad jurídica.
- Ampliaciones y secesiones. El Tratado de Lisboa regularía estas cuestiones.
- Procedimiento de revisión. También se recogían los procedimientos de revisión de los Tratados.

Imagen 23, creada con Microsoft Designer
4.7. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
La Carta fue proclamada por vez primera en diciembre de 2000 en Niza, pero revisada en diciembre de 2007, que la hizo vinculante. Sería uno de los cuatro Tratados constitutivos de la Unión Europea. La Carta, en principio, debía haberse incluido en la Constitución europea que no se aprobó.
La Carta sería una suerte de moderna Declaración de Derechos sobre la dignidad, las libertades, la igualdad, la solidaridad, la justicia y la ciudadanía europea. Tenemos que tener en cuenta que ya existen la Convención Europea de Derechos Humanos, firmada en Roma en 1950, y adoptada por el Consejo de Europa, así como, la Carta Social Europea del año 1961, también en el seno del Consejo de Europa, la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, y, por supuesto, las declaraciones de derechos en las Constituciones europeas.
En el preámbulo de la Carta se explica que Europa se identificaría con una unión que se basaría en un conjunto de valores comunes, indivisibles y universales, los cuales debían ser protegidos.
El primer título se refiere a la dignidad humana, el derecho a la vida, el derecho a la integridad de la persona, la prohibición de la tortura y las penas o tratos violentos o degradantes, así como de la pena de muerte. También se prohíbe la esclavitud, la eugenesia, la clonación humana y el trabajo forzado.
El conjunto de libertades se recoge en el título segundo. Dada la importancia de la cuestión es la parte más extensa de la Carta. Se reconocen el derecho a la libertad y a la seguridad, el respeto de la vida familiar y privada, a la protección de datos de carácter personal, el derecho a contraer matrimonio (no se hace referencia al sexo de los contrayentes) y a fundar una familia, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de expresión y de información, la libertad de reunión y de asociación, la libertad de las artes y de las ciencias y de la libertad de cátedra, el derecho a la educación, libertad profesional y el derecho a trabajar, la libertad de empresa, el derecho a la propiedad, el derecho de asilo y por último, la protección en caso de devolución, expulsión y extradición.
El título tercero se refiere a la igualdad en todas sus acepciones: la igualdad ante la ley, la no discriminación también sobre discapacidad y orientación sexual, la diversidad cultural, religiosa y lingüística, la igualdad entre hombres y mujeres, los derechos del menor, y derechos de las personas mayores e integración de las personas discapacitadas. Es importante destacar en este capítulo que la nacionalidad no podría ser motivo de discriminación.
En el título cuarto se trata de la solidaridad aplicada al mundo laboral y al ámbito del bienestar social y sobre el medioambiente. Se reconocen, por lo tanto: el derecho a la información y a la consulta de los trabajadores en la empresa, el derecho a la negociación colectiva, el derecho de acceso a los servicios de colocación, protección en caso de despido laboral, el establecimiento de condiciones de trabajo justas y equitativas, la prohibición del trabajo infantil y la protección de los jóvenes en el trabajo, vida familiar y vida profesional, la seguridad social y ayuda social, la protección de la salud, el acceso a los servicios de interés económico general, la protección del medio ambiente y la protección de los consumidores.
Los asuntos relacionados con la ciudadanía se tratarían en el capítulo quinto: el derecho a ser elector y elegible en las elecciones al Parlamento Europeo, el derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales, el derecho a contar con una buena administración, el derecho de acceso a los documentos, el derecho a contar con la figura de Defensor del Pueblo, el derecho de petición, la libertad de circulación y de residencia y finalmente, protección diplomática y consular.
El título siguiente se referiría a la justicia, como son el de la tutela judicial efectiva, a contar con un juez imparcial y el establecimiento de la presunción de inocencia, sin olvidar el derecho a la defensa, el imperio de los principios de legalidad y la proporcionalidad entre los delitos y las penas.

Imagen 24, creada con Microsoft Designer
5. La integración de España
La integración de España en la Unión Europea (UE) marcó un hito significativo en la historia del país. Tras la transición a la democracia, España solicitó su adhesión a la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1977. Después de intensas negociaciones, España firmó el Tratado de Adhesión en 1985 y se convirtió en miembro oficial el 1 de enero de 1986. La entrada en la CEE impulsó la modernización económica y social de España, facilitando el acceso a fondos estructurales y de cohesión que promovieron el desarrollo regional. Además, la integración permitió a España participar activamente en la toma de decisiones europeas y fortalecer sus relaciones con otros países miembros. Desde entonces, España ha sido un miembro comprometido, contribuyendo al proceso de integración europea y beneficiándose de las oportunidades que ofrece la UE.
5.1. La España franquista y la CEE
El ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella, al formarse las Comunidades Económicas Europeas, aconsejó que España adoptara una posición expectante sin formular ninguna opinión o política oficial a la espera de lo que fuera sucediendo. Al comenzar el año 1960 se barajaron varias posibilidades: solicitar la entrada en la E.F.T.A., hacer lo mismo en relación con las Comunidades Económicas Europeas, y, por fin, no tomar ninguna iniciativa. En todo caso, se abrió una oficina diplomática ante la CEE para poder reunir información sobre lo que estaba ocurriendo con el fin de tomar una decisión. El evidente éxito de lo que se estaba produciendo en el corazón de Europa, la necesidad de profundizar en los cambios económicos que se estaban dando en España desde del Plan de Estabilización de 1959, y el peligro de que se profundizase el aislamiento, tan nocivo para el desarrollo económico, superada ya la política autárquica, hicieron que se tomara la decisión de acercarse a la CEE. España había conseguido ya ingresar en el FMI y el Banco Mundial en 1958 y en la OECE, al año siguiente.
En el otoño de 1961 se pensó en la asociación con la CEE porque, a pesar de los cambios económicos españoles se estaba muy lejos de la situación que tenían los seis miembros del Mercado Común, sin olvidar que en Madrid se era consciente de que el mismo exigiría unos requisitos políticos que el franquismo ni se planteaba por asomo.
El 9 de febrero de 1962, el ministro Castiella remitió una carta a Maurice Couve de Murville, a la sazón presidente del Consejo, solicitando no el ingreso en la CEE sino la adopción de un estatus de país asociado, planteando la posibilidad de ingreso en el futuro cuando las condiciones económicas españolas lo permitiesen, pero, como vemos, sin aludir al gran obstáculo que impediría el ingreso, es decir, la falta de libertades y de un régimen democrático en España. Castiella apelaba a la condición europea de España. Por otro lado, el ministro había conseguido, a finales de los años cincuenta, mejorar las relaciones diplomáticas con franceses y alemanes, aunque en el caso británico hubo más problemas dado el contencioso de Gibraltar.
La CEE no aceptó la propuesta española a través de un mero acuse de recibo de la petición, a primeros del mes de marzo. En este sentido, fue importante el conocido como “Informe Birkelbach”, elaborado por el eurodiputado socialdemócrata alemán, Willi Birkelbach, sobre los aspectos políticos e institucionales de la adhesión o asociación a la Comunidad, que se dio a conocer el 15 de enero de 1962, y donde se exigía como requisito imprescindible para que un Estado pudiera ingresar en la CEE el que disfrutara de un régimen político democrático, aunque no impedía que se pudieran tener relaciones de otro tipo con Estados no democráticos.
En mayo se dio el denominado “Memorando de Saragat”, que habían redactado los italianos en el Consejo, y en el que se especificaba que no se podía permitir una asociación si el país solicitante no contaba con un régimen político cuyos fundamentos fueran los mismos que los de los países fundadores. Evidentemente, España no cumplía este requisito.
Debemos tener en cuenta que la reacción franquista a la reunión del Congreso de Múnich, con una nutrida representación de políticos españoles contrarios al franquismo y de distintas sensibilidades políticas, en junio de ese mismo año, tachándolo como el “Contubernio de Múnich” no facilitó, ni mucho menos, que la CEE estimase en alguna medida ni la integración ni la asociación con España.
Posteriormente, el Parlamento Europeo explicitó en 1964 que los Estados que careciesen de legitimidad democrática y cuyos pueblos no participaran en las decisiones del gobierno, ni directa ni por medio de representantes elegidos libremente, podían ser admitidos en la Comunidad.
El 14 de febrero de ese mismo año, el embajador español ante la CEE, Carlos Miranda y Quartin, recordó la carta anterior y solicitó el inicio de conversaciones. El Consejo autorizó a la Comisión en el mes de julio a emprender conversaciones exploratorias, que se iniciaron en noviembre. Justo dos años después, la Comisión sacó un informe de dichas conversaciones en el que se aconsejaba para integrar la economía española en la comunitaria un proceso aduanero en dos etapas, pero el Consejo no lo aceptó, y en el mes de julio de 1967, y estableció un mandato de negociación.
Las negociaciones entre España y la CEE fueron muy complejas durante la segunda mitad de la década de los años sesenta. España tenía un evidente interés económico, pero las autoridades franquistas no estaban dispuestas a cambiar el régimen político. Por parte europea la adhesión o asociación de España era, realmente, un tema secundario porque en esta cuestión eran más importantes las negociaciones con los británicos que, además, no fueron nada fáciles. Por otro lado, aunque el requisito democrático era innegociable, las posturas de los distintos miembros planteaban algunas diferencias. Los belgas y los italianos eran radicalmente contrarios a la asociación con la España franquista, mientras que Alemania y Francia eran más partidarias de la asociación. Por su parte, los Países Bajos y Luxemburgo no tenían una postura claramente definida. Por fin, es innegable que la izquierda política europea se empeñó en exigir que no se mantuvieran negociaciones con un régimen que no respetaba los derechos humanos. Los socialistas europeos tenían una evidente influencia en las instituciones europeas y en sus respectivos países, gobernando en algunos momentos en los mismos.
Hubo que esperar a 1970 para que se avanzara en el acercamiento de España a la CEE. En junio de ese año el ministro de Exteriores, Gregorio López Bravo, y el presidente del Consejo de Ministros de la CEE firmaron el Acuerdo Económico Preferencial entre España y la CEE. España pasaba a ser un país asociado a la CEE con trato preferencial en materia comercial. La CEE rebajó sustancialmente los aranceles sobre los productos españoles. Además, se facilitaba enormemente la entrada de productos españoles en la CEE. En el año 1973 se amplió. En realidad, este Acuerdo permitió romper, en cierta medida, el aislamiento con Europa. El verdadero artífice del mismo fue Alberto Ullastres, el representante español ante el Mercado Común. En 1964 había sido nombrado embajador de España ante las Comunidades Económicas Europeas, responsabilidad en la que estuvo hasta el año 1976.
La CEE reaccionó a los últimos fusilamientos del franquismo en septiembre de 1976 con la suspensión de las negociaciones para la renegociación del Acuerdo, aunque fuera de forma temporal. En todo caso, los Nueve no adoptaron una política contundente en los últimos momentos de la dictadura, generando algunos debates en el Parlamento europeo por la falta de una política clara.

Imagen 25, creada con Microsoft Designer
5.2. La solicitud de adhesión y las negociaciones
El 26 de julio de 1977 el Gobierno de Adolfo Suárez formuló la solicitud española para adherirse a la CEE. La Comisión tomó la decisión de iniciar las negociaciones para la misma el 29 de noviembre de 1978, que comenzaron en febrero de 1979. Europa estaba apostando por la consolidación democrática en el sur del continente, es decir, en Grecia, Portugal y España, pero no podía ser un proceso fácil porque los tres países tenían una situación económica bastante alejada de la que disfrutaban los Nueve.
España comenzó a realizar sus deberes previos para ser homologada en el plano internacional como un Estado democrático respetuoso con los derechos humanos. Así entre 1977 y 1980 ratificó los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y de Derechos Económicos y Culturales de las Naciones Unidas. Además, ingresó en el Consejo de Europa, y en su seno firmó la Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. También firmaría la Carta Social Europea, y reconoció las competencias de la Comisión Europea de Derechos Humanos para tramitar demandas de particulares.
El clima político en España era propicio para el ingreso en la CEE porque era el único tema de política exterior en el que había casi un consenso absoluto, algo que no ocurría, por ejemplo, con la cuestión de la OTAN.
Como hemos indicado, el 5 de febrero 1979 comenzaron las negociones con la presencia de Leopoldo Calvo−Sotelo, ministro para las Relaciones con las Comunidades Europeas, y Marcelino Oreja, ministro de Asuntos Exteriores, así como con Jean Fraçois−Poncet, el político francés, en ese momento presidente del Consejo. Las negociaciones no fueron fáciles, especialmente, por las cuestiones agrarias porque la producción española de productos como el vino, las frutas y las legumbres aumentarían los excedentes de la Comunidad, y suponían una evidente competencia de los otros dos grandes productores, Francia e Italia.
En septiembre de 1980 fue nombrado un nuevo ministro para las relaciones con la CEE, Eduardo Punset, cuando Calvo−Sotelo accedió a la vicepresidencia económica del Gobierno. En todo caso, en enero de 1981 este departamento desapareció, y sus competencias pasaron a Exteriores, que tuvo que crear una Secretaría de Estado monográfica, ocupada por Raimundo Bassols, responsabilidad que mantuvo hasta 1982. Las negociaciones siguieron, pero también es cierto que condicionadas a la resolución de los problemas internos de la CEE y sus reformas. El golpe de Estado de febrero de 1981 provocaría que el Parlamento Europeo solicitara en el mes de marzo que se aceleraran las negociaciones para apoyar la consolidación democrática española.
Con la llegada de Calvo−Sotelo a la presidencia del Gobierno se optó por dar prioridad al ingreso en la OTAN, generando un intensísimo debate en España con una izquierda contraria a dicho ingreso. La Guerra de las Malvinas no supuso, además, un factor que ayudara a imprimir un mayor ritmo negociador porque los Diez (ya había ingresado Grecia) se pusieron del lado británico frente a la postura española más indefinida. En el verano de 1981 las negociaciones decayeron por la exigencia francesa de que España aceptara claramente el compromiso de que debía introducir en su sistema fiscal el IVA en el mismo momento del ingreso, o hasta antes. En contraposición, el Parlamento Europeo en ese otoño afirmó que la adhesión de Portugal y España debía ser un acto político importante y, en consecuencia, no se podía dilatar mucho más. A lo sumo debían entrar en la CEE el primero de enero de 1984.
Con la llegada de los socialistas al poder las negociaciones fueron impulsadas por Felipe González, siendo los protagonistas de las mismas, el ministro de Exteriores, Fernando Morán y, sobre todo, Manuel Marín, que se encargó directamente de las relaciones con la CEE. La llegada previa al poder de Mitterrand facilitó la sintonía política. El Banco Europeo de Inversiones había comenzado en 1981 a otorgar importantes préstamos a España para facilitar la adaptación de sus estructuras económicas con vis tas a la adhesión. La idea de ingresar en 1984 se fue posponiendo porque, a pesar de la sintonía política con París, los agricultores franceses presionaban para revisar la PAC por la potencia de los productos agrícolas españoles. Por otro lado, en estos años se produjo la intensa y dura reconversión industrial de los sectores siderúrgico, naval y de industrias de bienes de equipo.
En la reunión de Stuttgart de junio de 1983 se planteó el relanzamiento de las reformas internas de la CEE, que se vinculaban al ingreso de Portugal y España. Además, Helmut Kohl consiguió el compromiso de Felipe González en relación con la defensa occidental, iniciándose el cambio de actitud socialista ante la OTAN. Así pues, el ingreso de España en la CEE se vinculaba al mantenimiento de su permanencia en la OTAN.
Las negociaciones terminaron oficialmente el 29 de marzo de 1985 bajo la presidencia italiana, ostentada por Giulio Andreotti, aunque quedarían algunas cuestiones pendientes, los conocidos como “flecos”, y que pudieron cerrarse a primeros de junio de ese año.
Imagen 26, creada con Microsoft Designer
5.3. El Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas
El Acta de Adhesión se firmó en Madrid el día 12 de junio de 1985 en un acto solemne en el Salón de Columnas del Palacio Real. Unos días después se reuniría el Consejo en Milán para iniciar la reforma de la CEE, y que daría lugar al Acta Única, de febrero de 1986.
A raíz del ingreso de España, y también de Portugal, hubo que hacer cambios institucionales. España era el quinto país más poblado de la nueva Comunidad, obteniendo ocho votos en el Consejo, frente a los diez de los más poblados. La mayoría cualificada quedó establecida en 54 votos. España contaría con dos comisarios en la Comisión de los diecisiete totales. Manuel Marín y Abel Matutes fueron los dos primeros comisarios españoles. En el Parlamento se asignó a España 60 escaños de 518 totales. Mientras no se celebraran elecciones (las siguientes fueron en junio de 1987) España estaría representada por sesenta delegados elegidos por los diputados y senadores en la proporción política parlamentaria española de aquella legislatura. Por fin, también hubo que hacer reformas en otras instituciones comunitarias.
Imagen 27, creada con Microsoft Designer